Vol.13,#7, Diciembre 2007
http://revista-redes.rediris.es
Helder Pontes Regis, James Anthony Falk, Sônia Maria R. Calado Dias (Faculdade Boa Viagem, Brasil) y Antonio Virgilio Bittencourt Bastos (Universidade Federal da Bahia, Brasil)[1]
Resumen
La reciente agenda de investigación sobre personas emprendedoras incluye el análisis de las estructuras cognitivas de empresarios de éxito, revelándose como una herramienta importante a la hora de examinar una trayectoria emprendedora. Mediante técnicas de mapas cognitivos, este estudio explora los conceptos de una trayectoria de éxito y de la red en sí misma como un todo para el desarrollo de esta trayectoria. El estudio comprende 53 empresarios repartidos en siete viveros tecnológicos de la ciudad de Recife, Pernambuco, Brasil. El objetivo específico de este estudio era situar los significados comunes de los emprendedores del vivero, teniendo en cuenta las redes de apoyo informal a su trayectoria emprendedora. El presente estudio examina tanto las características como el modelo conceptual que subyace bajo estas trayectorias. La recolección de datos se realizó a través de entrevistas mediante la técnica de evocación libre. Los significados compartidos indican la existencia de categorías de pensamiento inherentes que fomentan el contexto de la red en el entorno del vivero, especialmente en las redes de mentores. Los resultados refuerzan la interpretación de un modelo de mentor informal que emerge de las evocaciones predominantes respecto a una trayectoria de éxito y a la red en sí misma como promotora de su desarrollo.
Palabras clave: cognición emprendedora – trayectoria emprendedora– red de trabajo – tutorización – mapas cognitivos.
Abstract
The recent entrepreneurship research agenda includes the analysis of cognitive structures of successful entrepreneurs, revealing an important tool for the examination of an entrepreneurial career. Using techniques of cognitive maps, this study explores the concepts of a successful career and the network itself, as a whole, for career development. Fifty-three entrepreneurs were studied, in seven technological incubators in the city of Recife, Pernambuco, Brazil. Specifically, this study aimed to map the shared meanings of the incubated entrepreneurs regarding informal support networks. Such networks support the entrepreneurial career and the present study explores the characteristics and the conceptual model that underlies the networks. The data collection was achieved through interviews through a free evocation technique. The shared meanings indicate the existence of inherent thought categories that support network context in the incubator environment, mainly the mentoring networks. The results endorse the interpretation of an informal mentoring model emerging from the dominant evocations concerning a successful career and of the network itself as promoter of career development.
Key words: entrepreneurial cognition – entrepreneurial career – network – mentoring – cognitive maps.
El interés por las redes sociales de apoyo aparece en la literatura con la primera obra de Durkheim (1897/1977) que estaba centrada en los efectos de la solidaridad y de la integración social de redes en el ámbito de la salud mental. El punto de partida de las teorías sobre el apoyo social dentro de las organizaciones es la manera en que las redes de comunicación pueden ayudar a sus miembros a tratar el estrés. Wellman (1992) adoptó esta estructura en su estudio sobre redes de apoyo social. Su investigación está basada principalmente en la premisa de que las redes desempeñan un rol protector respecto a los efectos del estrés en el bienestar mental de las personas.
Hoy en día la literatura referente a la tutorización (mentoring[2]) identifica las redes sociales como un aspecto importante en el desarrollo de la trayectoria profesional de un individuo (Higgins & Kram, 2001). Sin embargo, no consigue definir los beneficios que conllevan las relaciones en red, cómo están estructuradas, o qué significado tienen para la persona que opta por avanzar en nuevos ámbitos de su carrera. El problema inicial deriva del hecho de que los acercamientos a los estudios de redes están más cerca de un cuerpo metodológico de conocimiento que de uno teórico. Un primer motivo es la escasa explicación teórica en los estudios de redes sociales. Otro es la falta de conexión entre los aspectos cognitivos, estructurales y relacionales cuando se intenta explicar algunas teorías sociales por medio del concepto de redes. Incluso las investigaciones sobre redes que aplican la teoría, lo hacen sin prestar mucha atención a los mecanismos de la red implícitos en las teorías. El análisis tradicional de redes anota sólo características relativamente simples y superficiales, ignorando las estructuras simbólicas más sofisticadas y sutiles inherentes a varias redes que necesitan de una investigación más profunda para ser reveladas.
Aparte de la posición que ocupan los actores de ciertas redes sociales dentro de una estructura, su comportamiento está influenciado por sus mapas cognitivos. El apoyo que los emprendedores participantes en un vivero buscan a través de la red se operacionaliza sobre todo cuando aparece el concepto de optimización, que se refiere a los contenidos intercambiados con el fin de desarrollar la trayectoria emprendedora. Por lo tanto, la transacción efectiva de recursos también está relacionada con los contenidos compartidos entre los actores de la red de apoyo. El interés por la dimensión cognitiva se sostiene al suponer que las relaciones de apoyo, en el contexto de viveros de empresas, podrían darse a través de una red formada por varios mentores (Higgins & Kram, 2001). En otras palabras, los mentores y los emprendedores desarrollan modelos mentales tanto individuales como colectivos que, aparte de ser modificados por los individuos de la red, también se ven influenciados por su socialización a través de la red.
Dicho esto, este estudio tiene el objetivo de llegar más allá en el ámbito empresarial que las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora (Mitchell et al., 2002), mediante la aplicación del conocimiento en la cognición social y en las relaciones de red. En este estudio, la necesidad de crear y conservar relaciones con mentores será considerada fundamental para el desarrollo de las trayectorias emprendedoras de los participantes en los procesos de viveros de empresa.
Hasta ahora, los investigadores han estudiado las formas de creación de empresas en viveros, la disponibilidad de recursos, el compañerismo e incluso las cadenas de empresas como una manera de revelar los procesos de aprendizaje en el contexto de los viveros. En este estudio, para contribuir al conocimiento teórico, se examinan los argumentos establecidos y se busca la evidencia empírica en relación a la cognición social en el ámbito del vivero tecnológico.
Para una mayor y más profunda comprensión de la construcción social de redes-mentor, es necesaria una mayor integración de la literatura referente a redes sociales, la tutorización y la cognición social en el contexto de nuevas relaciones laborales. No obstante, sabemos poco sobre las relaciones de apoyo informal a nuevos empresarios. El fenómeno de los emprendedores y el creciente número de viveros de empresas tecnológicas son la prueba de los cambios en sus entornos. Bajo esta perspectiva, este estudio busca describir los conceptos comunes entre los emprendedores mediante la enunciación, o evocación, de una trayectoria emprendedora de éxito y del papel de la red en el desarrollo de esta carrera.
Fundamento teórico
La capacidad de aprendizaje de emprendedores que han participado en un vivero y su habilidad de compartir el conocimiento que han generado deriva de una serie de factores, entre los que se incluye una facilidad especial para la transformación del conocimiento científico en conocimiento tácito (Nonaka & Takeuchi, 1997; Spender, 1996). Y lo que es más, tienen la capacidad de estructurar y coordinar formas diferentes de cooperación que proporcionan la posibilidad de acceder al conocimiento experto (Conner & Prahalad, 1996). Sin embargo, aparte del sustancial conocimiento adquirido sobre las características de los emprendedores participantes en viveros de empresas tecnológicas a la hora de conseguir apoyo y compartir conocimiento, existe una falta de desarrollo teórico para la aprehensión de estas capacidades, que no se estudia en las teorías tradicionales del empresariado. Antes de comenzar con el criterio cognitivo que apoya el análisis de redes sociales informales, se describirá la trayectoria emprendedora misma. Esto permitirá una mayor comprensión de los conceptos compartidos de los emprendedores participantes en el vivero de empresas tecnológicas.
Trayectoria emprendedora
Se están creando nuevos ámbitos de desarrollo profesional principalmente como resultado del avance de las nuevas tecnologías de la información. Estos ámbitos carecen de términos definidos y especificados. La trayectoria tradicional en una empresa mediana o grande ha sido sustituida cada vez más por otro tipo de relaciones entre el capital y el trabajo, generando así nuevos ámbitos; por ejemplo, la “trayectoria emprendedora” (Mayrhofer et al., 2002).
Una teoría sobre el desarrollo de la trayectoria evoluciona casi exclusivamente en el contexto de la organización y tiene como objetivo comprender los conflictos y los retos que afrontan los individuos cuando asumen los roles jerárquicos de la empresa. Desde que los emprendedores participantes en un vivero de empresas empiezan su trayectoria con el control de la empresa, el acercamiento a las trayectorias tradicionales de empresas pierde su referencia en este contexto.
Por otro lado, los investigadores de la iniciativa empresarial han estudiado los factores que motivan a las personas a abrir sus propios negocios. Históricamente, un estudio de esta índole se ha esforzado en articular factores individuales sobre lo que influye en los individuos a la hora de embarcarse en una aventura empresarial (Sexton & Bowman, 1984). Dado el énfasis en los factores que influyen en alguien para iniciar un negocio, según los investigadores, se ha hecho muy poco para entender cómo éstos desempeñan diferentes roles a lo largo de sus trayectorias profesionales. El estudio en iniciativa empresarial parece estar ligado a un final: la creación de un nuevo negocio y si el desempeño fue positivo o negativo. Los investigadores han puesto mucho énfasis en las áreas en las que la trayectoria posee etapas bien definidas, basadas en los roles, la socialización y las prácticas empresariales (Dyer Jr., 1994).
Mientras algunas teorías sobre la evolución de las trayectorias las perciben sólo en términos de un trabajo que alguien realiza (Arthur; Hall & Lawrence, 1989), una trayectoria emprendedora está muy influenciada por acontecimientos por ejemplo en el ámbito familiar o personal del afectado (Dyer Jr., 1994). Schein (1978) considera una trayectoria como un anclaje social desde el que la persona navega por la vida, fomentando la interacción entre lo laboral, familiar y la vida personal en general. Este tipo de acercamiento al concepto de evolución o desarrollo de la trayectoria proporciona ese contexto más amplio, necesario para examinar el desarrollo de una trayectoria emprendedora.
Los estudios han destacado las brechas resultantes de los intentos de asociación entre los rasgos personales y el comportamiento profesional (por ejemplo, Gartner, 1988). Algunos autores han puesto de manifiesto que las medidas referentes a la actitud podrían ser más predecibles en un comportamiento emprendedor que los rasgos psicológicos (Robinson et al., 1991). En cambio otros, sugieren que la estructuración y los procesos cognitivos son factores importantes en la elección de una trayectoria profesional (Shaver & Scott, 1991).
Respecto al apoyo necesario para el desarrollo de una trayectoria emprendedora, los avances más recientes en investigación sobre la tutorización muestran que estos procesos ocurren en los viveros. Estos procesos se dan principalmente a través de la diversidad de métodos de tutorización y por medio de redes informales de desarrollo (Regis, 2005).
El análisis de las redes sociales construidas por los nuevos empresarios es más bien una herramienta para comprender cómo conectan la información con los recursos para impulsar el desarrollo de su trayectoria emprendedora. Tras exponer las bases teóricas de la trayectoria emprendedora, la siguiente sección presenta las variables que componen la función de tutorización.
Los procesos de autorización (mentoring process)
El programa de tutorización formal se sitúa entre las intervenciones de cambio planeadas con el objeto de promover el desarrollo personal y la consecuente mejora en cuanto a la eficacia organizativa. Las primeras publicaciones de la teoría que apoyó estas intervenciones realizadas a principios de 1970, fueron dirigidas al área de comportamiento organizativo (Levinson et al, 1978). Levinson et al. (1978 p. 97), cuando se dedicaba al estudio del contexto corporativo, propuso que un tutor es “habitualmente, una persona mucho mayor, más experimentada y madura […] un profesor, un consejero o protector.” La persona tutorizada, por el contrario, es la beneficiaria de esta experiencia, madurez y protección del tutor.
Según Kram (1985), la tutorización asegura no sólo un crecimiento personal, sino un progreso profesional también. Asimismo, resumió las funciones de la tutorización como convergentes en dos categorías principales. La primera abarca aquellos aspectos relacionales que garantizan el aprendizaje de un rol profesional que todo individuo debe asumir en la organización y que le preparan para escalar los puestos dentro de la misma. La segunda recoge las funciones psicosociales, aquellos aspectos de la relación que garantizan un sentido de competencia que aclara la identidad y el afecto de un rol profesional. En la Figura 1 se presentan algunos ejemplos de variables que componen la función tutora.
En el contexto corporativo, las funciones del apoyo profesional son, principalmente, las de guiar la progresión funcional dentro de la organización mientras que las funciones psicosociales afectan a cada persona de manera individual por la formación de un sentido de autoestima y operan tanto por dentro como por fuera, de cara a la organización. Juntas, estas funciones capacitan a la persona a afrontar los retos de cada tramo de su trayectoria profesional.
No es necesario decir que las funciones fundamentales de desarrollo que proporciona la tutorización, es decir, las funciones de apoyo profesional y las psicosociales (Kram, 1985) operan en entornos diferentes, no restringidos al entorno de la compañía. Éstas pueden operar, por ejemplo, en un negocio pequeño, proporcionando no sólo habilidades de aprendizaje, conocimiento de las políticas y las reglas sociales, sino también, promoviendo cierta competencia, identidad y afecto profesional.
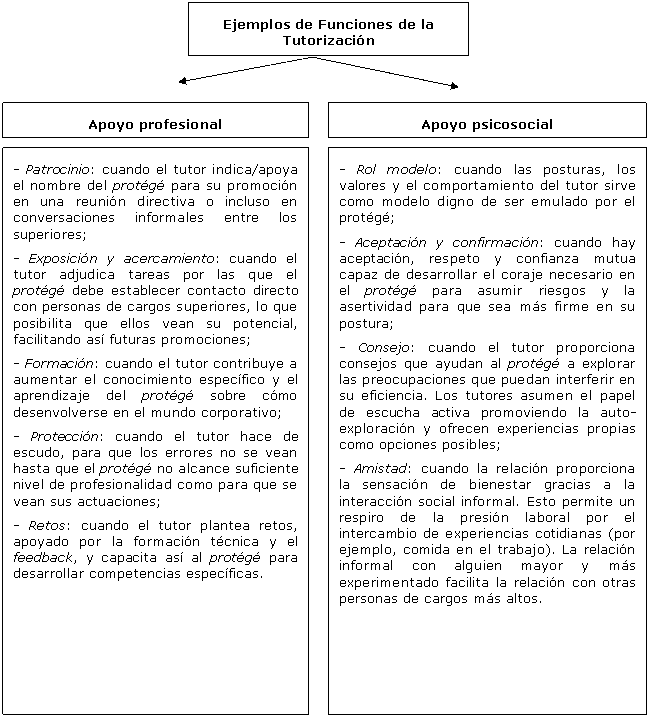
Figura 1: Ejemplos de funciones de la Tutorización (Kram, 1985).
La tutorización en el contexto de nuevas relaciones laborales
Sullivan (2000) considera que las funciones de la tutorización pueden operar tanto en el entorno de una compañía como en negocios propios. Sin embargo, dado que el emprendedor o administrador de su propio negocio (tutorizado) no aspira a ascender en una jerarquía, varias actividades del tutor relacionadas con el desarrollo de la carrera se consideran irrelevantes cuando el tutor asume el papel de protector del emprendedor. Como tal, la percepción común de la tutorización simplemente como una “estrategia para ayudar a los tutorizados a progresar jerárquicamente en la compañía” (Eby, 1997; p. 127) no se pueden aplicar a los que están comenzando sus propios negocios.
Este estudio se centra en los modelos mentales que los empresarios que participaron en viveros de empresa utilizan a la hora de simplificar la realidad. Asimismo, busca entender cómo conectan la información que les ayuda a desarrollar una trayectoria emprendedora al procurarse recursos o fomentar su red de relaciones.
Tras debatir sobre las bases teóricas que conlleva la trayectoria emprendedora y los procesos de la tutorización, la siguiente sección comienza con una presentación de la dimensión cognitiva que subyace bajo las redes sociales informales en el entorno del vivero.
Análisis de redes sociales informales y su dimensión cognitiva
La dimensión cognitiva desempeña un papel fundamental en la aprehensión de la construcción de redes de apoyo para emprendedores participantes en un vivero. En caso de la cognición empresarial, es necesario un repaso de las bases teóricas para explicar mejor el trabajo real vinculado a los cambios que se producen. Uno puede esperar que las dimensiones estructurales y de relación que influyen en el cambio de comportamiento en cuanto a las relaciones laborales deberían estar directamente relacionadas con las dimensiones cognitivas (Regis, 2005). La dimensión cognitiva está representada por lo compartido en la red. Las estrategias de aprendizaje utilizadas por los empresarios que participaron en su momento en un vivero pueden ser entendidas como facetas de la dimensión cognitiva que también intervienen cuando se produce un cambio de comportamiento. Esto será lo siguiente que trataremos.
Estudios seminales en el área del empresariado han aplicado los conceptos de ciencia cognitiva y están agrupados por Mitchell et al. (2002) en el ámbito de la cognición empresarial. Estos estudios han contribuido a una mejor comprensión tanto del procesamiento de la información como de la cognición de la gerencia, con aportaciones relevantes a la literatura, especialmente en el área de empresas. Los autores han dejado claro que en estos estudios no se han estudiado de manera exhaustiva ni la cognición social, ni la cognición de la gerencia, ni el procesamiento de la información. Por lo tanto, existe una necesidad de expandir los horizontes en cuanto a estudios en estos ámbitos con una investigación que se centre en la cognición empresarial.
Debido a la relativamente reciente preocupación de la academia por entender cómo piensan y en base a qué toman decisiones los gerentes de negocios propios, existe una necesidad contundente para desarrollar las definiciones y conceptos que forman la teoría cognitiva en el ámbito de la psicología organizacional.
Bastos (2001) demuestra que una gran parte de la literatura sobre “cognición y organizaciones” enfoca el núcleo de los procesos y estructuras cognitivas en las dinámicas de redes de relaciones y de poder que constituyen la organización. La dimensión social de los procesos de cognición humana se estudia en la esfera específica de investigación de la Psicología Social, donde el interés reside en los procesos que utilizan los seres humanos a la hora de generar conocimientos y para comprender los aspectos cotidianos de la vida. En este sentido, la “cognición social” rescata científicamente tópicos como los procesos de atribución, formación de impresiones, estereotipos, actitudes, esquemas y guiones.
Un rescate como ese amplía la comprensión y la balanza de los episodios conflictivos que se pueden dar en la formación de estrategias, en el análisis de los entornos, en las decisiones sobre innovación tecnológica, en la creación de entornos que fomenten el aprendizaje y en el diseño de la organización misma (Bastos, 2000).
Rousseau (1997) enfatiza el vínculo entre el proceso de cambio profundo a través del que las organizaciones funcionan, y las transiciones conceptuales que impone el estudio del comportamiento dentro de la organización. Considerar las organizaciones como un “proceso” implica una atención particular al nivel del grupo, al de redes sociales, al de la cognición de gerencia, al de la construcción del significado, y al de sentido común organizacional, entre otros. En otras palabras, el autor retrata a la organización como un constructo social.
Por tanto el ámbito de estudio relativo a las organizaciones también padece la influencia de este movimiento que altera los conceptos y suposiciones−fundamento en los procesos organizacionales, considerados aquí como catalizadores de las acciones colectivas de los individuos alrededor de objetivos específicos. A continuación presentamos algunas definiciones de mapas cognitivos.
Mapas cognitivos y los procesos de cognición social
Weick y Bougon (1986) presentan la noción de “mapas cognitivos” como una metáfora para el análisis de la naturaleza del fenómeno de la “organización”. Los autores afirman que: “Las organizaciones existen principalmente en la mente, y su existencia se representa en forma de mapas cognitivos. Por lo tanto, lo que une a una organización es lo mismo que la vincula a los pensamientos, o la sitúa cerca de éstos” (Weick & Bougon, 1986:102).
Hace casi un siglo Zajonc y Wolf (1966) demostraron que los miembros de una organización tienen intereses diferentes. Los mapas o estructuras cognitivas representan los modelos o teorías organizacionales que la gente ha interiorizado. Estos modelos guían el análisis de situaciones relacionadas con la organización y sus consecuencias.
Los mapas cognitivos son herramientas para una representación verbal de datos (información oral o escrita que expresa afirmaciones, predicciones, explicaciones, discusiones, normas) por los que uno obtiene acceso a las representaciones interiores y a elementos cognitivos (imágenes, conceptos, creencias fundamentadas, teorías, heurística, normas, guiones, etc.) (Laukkanen, 1992). Bastos (2002) explica más adelante que los mapas cognitivos pueden proporcionar acceso a las suposiciones de la persona que responde, aunque no esta no sea visible al participante mismo.
Nicolini (1999) presenta la formación de mapas cognitivos como una de las posibles estrategias para representar las cogniciones sociales: “Los mapas pueden ser considerados sólo como instrumentos descriptivos y representaciones que ayudan al análisis de algunos modelos de pensamiento y algunas explicaciones de varios sucesos” (p.836). De este modo, la labor de la formación de una estructura cognitiva conlleva “explorar cómo están unidas las entidades representativas, cómo se transforman o se contrastan” (p. 836).
Bastos (2002) explica los aspectos metodológicos que hacen de las técnicas de formación de mapas cognitivos una herramienta importante para la investigación de procesos organizacionales en las dimensiones simbólicas, comunicativas, y hermenéuticas.
En un intento de organizar la diversidad que caracteriza la captura de la formación de mapas cognitivos Huff (1990) propone un continuum en el que en un extremo están representados los mapas que evalúan la atención, la asociación y la importancia del contenido cognitivo e incluye el material utilizado y, por otro lado, los mapas que especifican los esquemas, las cartas y los códigos de percepción con un componente alto de interpretación por parte del investigador. Entre estos dos extremos se encuentran los mapas que describen las categorías y las taxonomías, los mapas causales y aquellos que describen las estructuras de pensamiento y de toma de decisiones. Estos mapas ya han sido estudiados por autores nacionales en el ámbito organizacional (por ej. Bastos, 2000/2002; Machado-da-Silva et al. 2000). Fiol y Huff (1992) los definen como:
Mapas Identificativos: aquellos basados en el análisis del contenido para identificar los conceptos y temas importantes de debate en enunciaciones individuales. Estos destacan las características principales de la esfera cognitiva y las actividades que llevan a cabo para su formación son las bases para cualquier otro tipo de mapas.
Mapas de Categorización: aquellos que persiguen la descripción de los esquemas utilizados por los managers tanto para eventos de grupo como para situaciones basadas en semejanzas y diferencias, teniendo acceso al sistema de categorización del pensamiento aplicado y a las dimensiones jerárquicas que existen entre estos conceptos.
Mapas Causales: los que más se enseñan en los estudios de gestión y administración, que proporcionan la comprensión de los vínculos que los individuos establecen entre las acciones y sus consecuencias a lo largo del tiempo.
Los mapas identificativos se han adoptado en este estudio para captar el significado compartido por los empresarios incubados en relación a su exitosa trayectoria emprendedora, y el papel de la red en el desarrollo de ésta. Las técnicas utilizadas para formar estos mapas se describen en el capítulo de Metodología.
Baron (1998, 2000) y otros investigadores (Baum, Locke & Smith, 2001; Shane, 2000) se han esforzado no sólo en incrementar el rigor metodológico, sino también en crear vínculos conceptuales entre el empresariado y la cognición. Los constructos psicológicos y los métodos empleados en estos estudios son relevantes para la comprensión de las características y las actividades de los empresarios.
Como puede observarse, la dimensión cognitiva de las redes relacionales conlleva compartir significados. Este hecho permite la existencia de una red de reconocimiento mutuo, institucionalizado en el ámbito social. En la práctica, el significado compartido se da como resultado de interacciones entre individuos dentro de una estructura social determinada. La siguiente sección debate la metodología de estudio bajo esta perspectiva.
Estudio empírico
La investigación generó las siguientes preguntas: teniendo en cuenta la dimensión cognitiva de redes relacionales, ¿cómo organizan los participantes del vivero sus cogniciones en cuanto a su trayectoria emprendedora y en cuanto al papel de la red en la evolución de esta trayectoria?
Guba y Lincoln (1994) consideran que un paradigma de investigación consiste en un conjunto de premisas simples, una visión del mundo que guía al investigador. Asumiendo esta definición de paradigma, también admiten que el objeto de estudio, los conflictos estudiados y el método de recolección de datos y el análisis estarán, inevitablemente, influenciados por esta visión del mundo. Los mismos autores argumentan la veracidad de su hipótesis exponiendo que este conjunto de premisas está basado en suposiciones tanto ontológicas, como epistemológicas y metodológicas y que mediante este conjunto los investigadores explican cómo conciben el mundo y qué lugar ocupan los individuos en él.
Una vez consideradas estas cuestiones, se procedió a una investigación básica cualitativa. Se define como tal porque con ella se busca describir, clasificar, caracterizar e interpretar los constructos utilizados por los emprendedores (Guba & Lincoln, 1994; Creswell, 1994; Mariz et al., 2005).
Locus de la investigación
Los empresarios de Recife que estuvieron o están en un vivero de empresas del ámbito de las tecnologías son aproximadamente 80 personas. Hay un total de 41 negocios en marcha en siete viveros. Aunque un estudio cualitativo no sigue un procedimiento muestral sino uno de duplicación en el que cuando algunos resultados se duplican se considera suficiente para finalizar la recolección de datos (Yin, 2001), se tomó una muestra no aleatoria. Aunque se produjeron varios duplicados, la recolección de datos mejoró buscando el mayor número posible de empresarios que participaron en un vivero. Se estudió al 66% de la población. Participaron 53 de los emprendedores de los viveros de empresas provenientes de 27 negocios del ámbito de las tecnologías. Este número proporciona una mayor representación, hecho que hace más fiables los resultados.
Técnicas para la construcción de mapas cognitivos
Mediante entrevistas no estructuradas, se definió y perfiló la dimensión cognitiva. En estas entrevistas, se incitó a los emprendedores a que evocaran con total libertad sus ideas respecto a sus trayectorias de éxito y al papel de la red en el desarrollo de éstas.
El material verbal producto de esta investigación fue a su vez el resultado de un proceso conocido como la “esquematización” (Bastos, 2002). Para definir los elementos centrales y periféricos de estos dos conceptos, se utilizaron tanto la perspectiva cualitativa como la cuantitativa.
La técnica aplicada consistía en pedir a cada emprendedor que dijera lo que le viniera a la mente, al principio en relación a su trayectoria emprendedora de éxito, y después en relación al papel de la red de trabajo en el desarrollo de su trayectoria. Mientras ellos hablaban, el investigador transcribía frases cortas para describir cada idea formulada, y llegaba hasta doce enunciaciones. Cuando las ideas sobre un concepto estaban expresadas, las frases que se habían registrado se presentaban a los emprendedores para que las pudieran enumerar según la importancia. La enumeración de cada uno proveniente de su propia lista de evocaciones permitía la identificación de los constructos relevantes que tenían lugar en ese proceso de evocación libre (Sá, 1998; Vergara, 2005).
A partir de las enunciaciones de las entrevistas, se procedió a un análisis del contenido obtenido para identificar las unidades de análisis que se habían repetido en los emprendedores. El resultado obtenido de las enunciaciones libres fue analizado mediante una técnica de cuatro cuadrantes (Fischer et al., 2003; Vergara, 2005). Esta técnica, al combinar la frecuencia y el orden medio en la enumeración de las evocaciones, permite la distribución de los términos de acuerdo a la importancia atribuida a éstos por parte de los emprendedores. Al mismo tiempo, esta técnica se revela como un instrumento que facilita el análisis estructural y organizacional de los significados comunes entre los emprendedores. Por lo tanto, la importancia de cada enunciación fue definida en función de su frecuencia y del orden medio de la enumeración de ocurrencia (por ej. La enunciación “retorno financiero” se dio 17 veces, con un orden medio de 3,5; aproximadamente en cuarto lugar). Se utilizó el software SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) para calcular la frecuencia y la media del orden de enumeración de las evocaciones. A continuación, se enuncian los procedimientos llevados a cabo para la construcción de los mapas cognitivos.
Después de analizar el contenido, los datos fueron clasificados en categorías más amplias, en forma de mapas cognitivos. Aunque los gráficos fueran formados con la ayuda de este software específico para la organización de los datos, la elección de las categorías fue subjetiva. Esto significa que el investigador debe buscar la asociación de los enunciados al contexto y debe utilizar filtros teóricos cuando se ponga a la tarea de interpretar las “realidades” expresadas por los emprendedores, al agruparlos en distintas categorías. Los mapas cognitivos compartidos proporcionados por los emprendedores se muestran en los párrafos siguientes por cada dos conceptos estudiados.
Resultados
Los significados compartidos entre los emprendedores en cuanto a sus trayectorias de éxito y al papel que desempeñó la red en el desarrollo de cada trayectoria se analizó a partir del contenido de sus enunciados. Los datos a los que se aplicó la técnica de los cuatro cuadrantes fueron el resultado de la identificación de elementos centrales que mostraron los emprendedores entrevistados (Fischer et al., 2003; Vergara, 2005). Según esta técnica, el primer cuadrante da a conocer los términos realmente significativos, y constituye el núcleo central de los significados comunes de los emprendedores del vivero de empresas. Lo que sigue son los resultados de los 53 emprendedores entrevistados.
Significados comunes en las trayectorias de éxito
El primer cuadrante proporciona las enunciaciones del nivel central. Estas enunciaciones son las de mayor frecuencia y de orden medio de evocación (OME) más cercano al uno (primer lugar). Estas evocaciones también forman parte del grupo de las enunciaciones más estables (Tabla 1). La función de los tres cuadrantes restantes es mostrar la frecuencia y los órdenes medios de las evocaciones intermedias y periféricas. Estas evocaciones se presentan como mapas cognitivos, sin tener en cuenta su posición (intermedia o periférica). Es importante recordar que las evocaciones de la Tabla 1 (las de mayor fuerza) también se presentan en los mapas cognitivos siguientes, y se distinguen porque están escritas en negrita (Figuras 2, 3, y 4). Estos mapas revelan las categorías utilizadas por los emprendedores como significados comunes.
Evocaciones de núcleo central referentes a la trayectoria de éxito |
Orden medio de evocación |
Frec. |
Retorno financiero |
3,5 |
17 |
Reconocimiento – una empresa de renombre |
3,8 |
16 |
Autonomía profesional |
3,3 |
11 |
Satisfacción |
2,6 |
9 |
Logro de metas personales y profesionales |
2,2 |
9 |
Conocimiento – Búsqueda de información |
3,5 |
8 |
Ser un punto de referencia |
3,6 |
7 |
Ser económicamente pudiente |
2,8 |
6 |
Calidad de vida |
3,4 |
5 |
Esfuerzo – trabajo duro |
3,2 |
5 |
Hacer y producir lo que me gusta |
2,6 |
5 |
Productos de calidad y/o servicios de calidad |
2,4 |
5 |
Asumir responsabilidades |
3,8 |
4 |
Tener capacidades diversas |
2,8 |
4 |
Ser capaz de mejorar – Estandarizar los procesos |
2,5 |
4 |
Tabla 1: Evocaciones referentes a las trayectorias de éxito con un OME < 3,9 y una Frecuencia > 3,1.
La idea o visión que tienen los emprendedores en cuanto a sus trayectorias de éxito fue positivamente evaluada y se asocia en primer lugar al éxito tanto en sus negocios como en la vida personal. La existencia de algunos dilemas que los emprendedores deben afrontar también tuvo su reflejo en las enunciaciones, ya que salieron a la luz dilemas tales como el hecho de asumir responsabilidades. El mapa cognitivo de trayectorias de éxito caracteriza a los emprendedores de un vivero al ofrecer un panorama general de los contenidos; se trata de una información importante sobre la dimensión cognitiva del apoyo recibido a través de la red de relaciones.
Lo que sigue es el mapa cognitivo que proporciona información gráfica sobre los significados comunes de los emprendedores partícipes de un vivero de empresas en referencia a una trayectoria emprendedora de éxito. Dado el límite de espacio, el mapa está dividido en tres partes: primero, la Figura 2 presenta la categoría fundamental de los contenidos registrados.

Figura 2: Mapa de las categorías fundamentales en relación a una trayectoria de éxito.
Este mapa muestra las categorías más amplias y está dividido en dos partes (Figuras 3 y 4) que proporcionan las evocaciones dadas por los emprendedores sobre las trayectorias de éxito. La información destacada por medio del uso de la negrita son las evocaciones de mayor frecuencia estadística, o el núcleo central ya presentado en la Tabla 1.
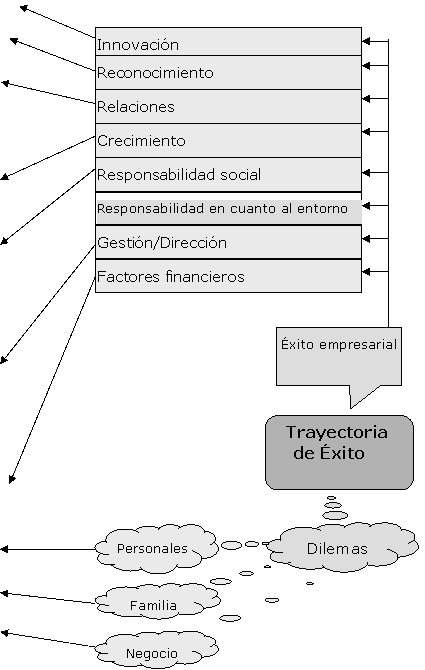 La parte izquierda de la Figura 3 muestra las
evocaciones referentes al “éxito en el negocio” y los “dilemas”. Estos dos
conceptos componen las categorías compartidas por los emprendedores
entrevistados relativas a una trayectoria de éxito.
La parte izquierda de la Figura 3 muestra las
evocaciones referentes al “éxito en el negocio” y los “dilemas”. Estos dos
conceptos componen las categorías compartidas por los emprendedores
entrevistados relativas a una trayectoria de éxito.
Productos o servicios innovadores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento – empresa de renombre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satisfacción del cliente |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relacionarse con los clientes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tener la confianza de los clientes y los distribuidores |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compañerismo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ser un ejemplo para clientes y empleados |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tener el compromiso de los empleados |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comenzar negocios filiales de la empresa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hacer crecer el negocio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conquistar a los clientes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oportunidades de demostrar la valía propia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oportunidades para la búsqueda |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entorno físico agradable |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generar nuevos puestos de trabajo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ser un punto de referencia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generar productos y/o servicios de calidad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejora - Estandarización de los procesos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planear el negocio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romper paradigmas sobre la dirección de empresa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crear un avance competitivo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad del equipo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exportar capacidades |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de formar equipos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Establecer logros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trascender el ámbito de mercado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversificación de productos y servicios |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital en movimiento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseguir metas trazadas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta financiera |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de los recursos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esfuerzo – trabajo duro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuevos retos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dejar de lado los momentos de ocio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conciliar el trabajo y la familia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asumir responsabilidades |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innovar con responsabilidad |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figura 3: Evocaciones concernientes a las categorías de trayectoria de éxito: el éxito de la empresa y los dilemas.
La parte derecha de la Figura 4 muestra las evocaciones referentes a la categoría de “persona de éxito”. Este concepto está compuesto por la última categoría fundamental compartida por los emprendedores en relación a una trayectoria de éxito. Vale la pena resaltar que la categoría de “Motivación” no tiene evocaciones.
Visibilidad profesional |
||
Marketing personal |
||
Estatus |
||
Agrandar la red |
||
Buscar apoyo en la red |
||
Mantener la red |
||
Conocimiento – Búsqueda de la información |
||
Tener diversas capacidades |
||
Compartir las nuevas tecnologías |
||
Desarrollar proyectos de investigación |
||
Ensanchar horizontes |
||
Aprendizaje continuo |
||
Tener capacidad de liderazgo |
||
Tener los riesgos calculados |
||
Ser capaz de transmitir la visión |
||
Tener visión de conjunto |
||
Desarrollar el trabajo |
||
Ser pionero |
||
Tener capacidad de gestión |
||
Tener la capacidad de comunicarse |
||
Trabajar en equipo |
||
Tener la capacidad de ordenar conceptos |
||
Tener capacidad de escuchar |
||
Compartir experiencias |
||
Ser proactivo |
||
Posición económica acomodada |
||
Independencia económica |
||
Estatus económico de la familia |
||
Estatus económico de los socios |
||
Autonomía profesional |
||
Hacer lo que a uno le gusta |
||
Establecer su propio horario |
||
Obrar de la manera que se quiera |
||
Oficina en casa |
||
Realización personal y profesional |
||
Jerarquía personal y profesional |
||
Retos profesionales |
||
Crecimiento profesional |
||
Calidad de vida: |
Satisfacción |
|
Planear las vacaciones |
||
Tener sentido común |
||
Tener creatividad |
||
Tomar decisiones sabias |
||
Determinación |
||
Compromiso |
||
Dedicación |
||
Paciencia en tiempos difíciles |
||
Perseverancia en condiciones adversas |
||
Persistencia |
||
Persuasión |
||
Prudencia en la toma de decisions |
||
Saber a dónde se quiere llegar |
||
Ética en el negocio |
||
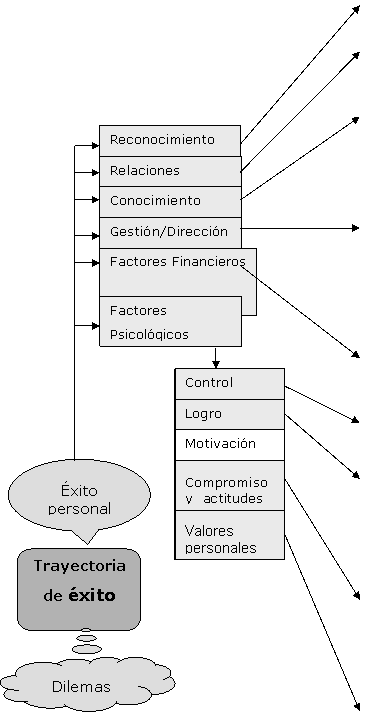
Figura 4: Evocaciones respecto al éxito personal.
Significados comunes respecto al papel de la red
Al principio se muestra la Tabla del núcleo central, es decir, el grupo de evocaciones de mayor frecuencia sobre el papel de la red en cuanto al desarrollo de la trayectoria (Tabla 2). Las evocaciones intermedias y periféricas que forman los demás cuadrantes se presentan en el mapa cognitivo.
Evocaciones del núcleo central relativas al papel de la red en el desarrollo de la trayectoria |
Orden medio de Evocación |
Frec. |
Tener oportunidades de nuevos negocios |
2,2 |
26 |
Tener estímulo y apoyo emocional |
2,6 |
19 |
Recibir indicaciones |
2,7 |
11 |
Intercambiar experiencias y el “saber-cómo” |
2,7 |
10 |
Aumentar el contacto con otras personas |
2,6 |
10 |
Visibilidad con credibilidad |
2,1 |
9 |
Tener una red creciente de clientes |
2,3 |
6 |
Feedback |
2,8 |
5 |
Mantener las relaciones |
2,4 |
5 |
Ser capaz de transmitir conocimientos |
1,6 |
5 |
Tabla 2: Evocaciones relativas al papel de la red con OME < 2,9 y Frecuencia > 4,3
Lo que sigue es el mapa cognitivo que provee de una representación gráfica del significado compartido referente al papel de la red. Este mapa también está dividido en tres partes: primero (Figura 5) están las categorías básicas de los contenidos evocados. El mapa siguiente contiene las categorías básicas y está dividido en dos partes (Figura 7 y 8) que retratan las evocaciones de los emprendedores en cuanto al papel de la red. Las que están resaltadas en negrita son las de mayor frecuencia, o el núcleo central, presentado en la Tabla 2.
Las cogniciones evocadas parecen congruentes a la trayectoria profesional y a las funciones psicológicas de la tutorización (Kram, 1985). Además, las categorías de “oportunidades” y las de “facilidades de acceso a recursos especializados” se representan como específicas del contexto estudiado. Los resultados ponen de relieve el significado compartido sobre el papel de la red en cuanto al desarrollo de la trayectoria profesional entre los emprendedores participantes en el vivero de empresas.
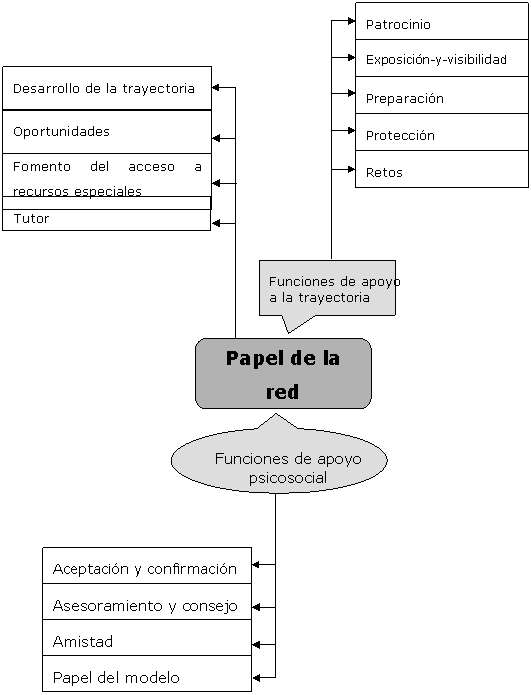
Figura 5: Mapa de las categorías básicas en cuanto al papel de la red en el desarrollo de la trayectoria emprendedora.
Por otro lado, la Figura 6 presenta las evocaciones referentes a las categorías de “Desarrollo de la trayectoria”, “Oportunidades”, “Fomento del acceso a recursos especiales”, “Tutor”, y “Funciones de apoyo psicológico”. Estos conceptos forman las primeras categorías compartidas en relación al papel de la red en el desarrollo de la trayectoria profesional. Es importante destacar que la categoría “Papel del modelo” no tiene evocaciones asociadas. Las evocaciones cuya frecuencia sea de 1, pueden no ser consideradas en este tipo de análisis (FISCHER et al., 2003). Sin embargo, fueron conservadas con la intención de permitir la confrontación de estos resultados con una futura investigación sobre empresas participantes en viveros tecnológicos.
Valor añadido como profesional |
|
Visión del universo profesional |
|
Oportunidades de nuevos negocios |
|
Red de clientes en aumento |
|
Oportunidad de asociarse |
|
Oportunidad de poner la teoría en práctica |
|
Acceso al mercado |
|
Actividades complementarias |
|
Desarrollo de nuevos productos |
|
Acceso a mano de obra especializada |
|
Rapidez en el acceso al mercado de la información |
|
Acceso a la información relativa a la competencia |
|
Elegir a la gente adecuada |
|
Circunstancias favorables |
|
Relaciones instrumentales |
|
Planear la red |
|
Ser capaz de transmitir conocimiento |
|
Mantener las relaciones |
|
Establecer relaciones de confianza |
|
Estatus |
|
Reconocimiento profesional |
|
Valoración del esfuerzo |
|
Identificación con el negocio |
|
Confianza en la capacidad técnica y emprendedora |
|
Ánimo y apoyo emocional |
|
Apoyo y ánimo durante la creación de la empresa |
|
Asesoramiento profesional y consejo personal |
|
Lazos de amistad |
|
Solidaridad |
|
Compañerismo |
|
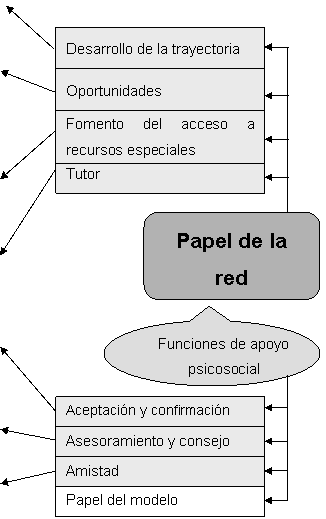
Figura 6: Evocaciones relativas a algunas categorías especiales y a las categorías de Funciones del apoyo psicosocial.
A la derecha de la Figura 7 se muestran las evocaciones
referentes a las “funciones de la trayectoria”. Este concepto forma la
categoría compartida del papel de la red en el desarrollo de la trayectoria
emprendedora proporcionada por los emprendedores entrevistados. Es importante
destacar las categorías “Protección” y 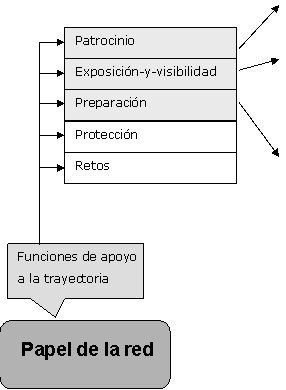 “Retos” porque no tienen
evocaciones.
“Retos” porque no tienen
evocaciones.
Ayuda financiera |
|
Apoyo a las infraestructuras de la compañía |
|
Referencias para tener acceso a otras personas |
|
Visibilidad con credibilidad |
|
Aumentar el contacto con otras personas |
|
Indicaciones |
|
Fortalecimiento de la marca registrada |
|
Feedback |
|
Intercambio de experiencias y de saber cómo |
|
Acceso a información técnica/administrativa |
|
Acceso a información tecnológica |
|
Ayuda para solucionar problemas |
|
Ayuda en la elaboración del plan de negocios |
|
Apoyo en la toma de decisiones |
|
Respaldo en las negociaciones |
|
Apoyo en las tareas diarias |
|
Conocimiento sobre las tareas de cada día |
|
Figura 7: Evocaciones relativas a las categorías de Funciones de apoyo a la trayectoria emprendedora.
Discusión y conclusiones
Asignación es el proceso por el que las personas que reciben información sobre la que no son expertas determinan quién de su entorno puede recibir esta información distribuyéndola (Monge & Contractor, 2003). Los estudios organizacionales han estudiado estos procesos cognitivos al examinar los atributos, o las relaciones entre estos individuos (Higgins & Kram, 2001). Sin embargo, en este estudio se ha observado que estos mecanismos productivos también pueden ser parte del sistema transaccional que contienen los mapas socializados por y entre los emprendedores. Según esto, los mapas socializados tienen características emergentes, tales como la diferenciación entre el conocimiento y la experiencia, que pueden ser transmitidos a través de la red de viveros de empresas.
El apoyo obtenido de la red individual de los emprendedores participantes en un vivero de empresas se diferenció del apoyo organizacional derivado de las relaciones que los emprendedores entablan diariamente con los clientes, vendedores, distribuidores y socios, entre otros. Esta diferenciación se daba no sólo en los mapas socializados relativos a la trayectoria profesional de éxito, sino también en el mapa socializado relativo al papel de la red para el desarrollo de la trayectoria.
Al tener que clasificar sus propias enunciaciones, los emprendedores explicaron tanto sus pensamientos referentes al éxito individual como al de la empresa. En el mapa cognitivo que se refiere al papel de la red, la categoría principal que se relacionaba con el ámbito de la organización era la de “Exposición-y-visibilidad”. Aquellas relacionadas a la esfera individual eran las de “Aceptación y confirmación” y “Asesoramiento y consejo”.
El apoyo obtenido de la red individual de los participantes de un vivero tiene la propiedad de ser un bien privado, mientras que el apoyo organizacional puede ser considerado como un bien de naturaleza pública. Al considerar el apoyo como un bien público, los emprendedores de un vivero pueden tener acceso a los recursos derivados de la red de la organización sin tener que tomar parte necesariamente en la construcción de esas relaciones (Kostova y Roth, 2003). Era posible notar que estos dos niveles de apoyo interaccionan frecuentemente. Por ejemplo, el emprendedor de un vivero puede llegar, a través de sus relaciones (Figura 6 – Papel de la red: Oportunidades) a un acuerdo con otra compañía. En este caso, el apoyo organizativo se ha creado desde la red individual.
Como se puede observar en el mapa cognitivo de una trayectoria de éxito (Figura 3 –Trayectoria de éxito: Éxito de la compañía: Factores financieros), el “retorno financiero” puede ser considerado como una enunciación del núcleo central, pero también puede ser que empresarios consideren sus relaciones como competitivas. Esta característica fue extraída del hecho de que la categoría “Relaciones” (Figura 4 – Trayectoria de éxito: Éxito personal: Relaciones) no presenta evocaciones en el núcleo central. Especialmente, la evocación “Mantener la red” se encontraba entre las evocaciones periféricas, con sólo dos evocaciones. Esto podría generar la motivación para abandonar las relaciones con los clientes o socios distantes una vez obtenido el apoyo y los recursos suficientes para un progreso puntual en la trayectoria emprendedora; es decir, sin opción a relaciones duraderas.
Por otro lado, esta situación no se daba en el mapa sobre el Papel de la Red, lo que nos lleva a pensar que cuando se trata de relaciones más cercanas, mantener la relación en sí mismo algo fundamental. La evidencia la constituye el hecho que la evocación “Mantener las relaciones” era un enunciado del núcleo central en la categoría “Aceptación y confirmación” (Figura 6 – Papel de la red: Funciones de apoyo psicosocial: Aceptación y confirmación).
Los emprendedores participantes en un vivero demostraron estar preparados no sólo para buscar, sino también para compartir conocimientos y mejorar con eso la trayectoria empresarial. La búsqueda de la información se muestra en el mapa compartido sobre la trayectoria de éxito mediante la enunciación con núcleo central “Conocimiento – Búsqueda de información” y “Calificación” (Figura 4 – Trayectoria de éxito: Éxito personal: Conocimiento: Conocimiento – Búsqueda de información). En el mapa sobre el Papel de la red, la predisposición a compartir conocimiento se muestra con la enunciación de núcleo central “Ser capaz de transmitir conocimiento”. Esta enunciación se situó en una categoría especial, en la que el tutor también puede ser emprendedor y, por lo tanto, puede llevar a la práctica todas o parte de las funciones de la tutorización de Kram. Se optó por asignar esta enunciación a la categoría “Tutor” (Figura 6 – Papel de la red: Tutor: Ser capaz de transmitir conocimiento).
El núcleo central de las evocaciones de los emprendedores también reveló una preocupación por el punto de referencia, por la calidad de los productos y por el proceso de estandarización, lo que caracteriza una preocupación con procesos miméticos. Esto se muestra en la categoría “Gestión/Dirección” (Figura 3 – Trayectoria de éxito: Éxito de la empresa: Gestión/Dirección), en la que aparte de preocuparse por la innovación, los emprendedores también están preocupados por seguir las mejores prácticas de otras empresas o en imitar aquellas que tienen buena reputación. Las presiones isomorfas para legitimar también influyen en la intención de los emprendedores a la hora de implicarse en redes similares, según la actividad empresarial. Por lo tanto, hay un contenido de transacción que tiene lugar cuando los emprendedores comparten, a través de sus mapas cognitivos, la lógica interactiva (Inkpen y Tsang, 2005). Esta lógica deriva de la creencia de que los servicios, la empresa y la trayectoria de los participantes del vivero por medio de la cooperación y el apoyo obtenido en la red tienen un valor añadido.
Los mapas cognitivos han demostrado que las conexiones informales pueden facilitar la transferencia de los recursos y de la información entre los emprendedores del vivero para lograr objetivos tanto instrumentales como colectivos. Los recursos negociados pueden ser: el feedback entre los emprendedores, la confianza en cuanto a información confidencial y el apoyo social que muestran. Dado el riesgo del intercambio de información tecnológica, es necesaria una relación de confianza. Este tipo de relación implica normas y lenguajes compartidos entre los actores. En otras palabras: existen entre ellos códigos de conducta aceptada.
Al concluir este estudio, se puede observar la necesidad de invertir en relaciones entre emprendedores participantes en un vivero de empresas. El apoyo obtenido a través de la red depende de una inversión significativa para que las relaciones puedan ser construidas y mantenidas. En consecuencia, las inversiones en la formación en áreas tecnológicas y gestoras deberían estar acompañadas del objetivo de facilitar la construcción social de redes informales entre los emprendedores, los tutores, los profesionales, los gerentes, etc.
El gobierno y los órganos impulsores pueden apoyar a los emprendedores del vivero en la participación en visitas técnicas, en talleres, en conferencias, en asociaciones y todo tipo de inserción que favorezca la creación de lazos duraderos. Estos lazos también podrían ser fortalecidos por programas formales de tutorización. El gestor del vivero podría ser un tutor, el hombre de negocios más experimentado, el investigador, el abogado, o cualquier otro actor que tenga la capacidad de desempeñar el papel de la tutorización.
Los viveros también se caracterizan por las constantes entradas y salidas de empresas en el programa del vivero. Desde la perspectiva de los participantes que permanecen en el vivero, los que salen constituyen contactos importantes. Es decir, los emprendedores que se queden deberían tratar de mantener el contacto con sus ex-colegas. De esta manera, una investigación futura podría proporcionar datos importantes sobre los significados compartidos de las redes sociales al preguntar los empresarios que participaron en un vivero, o las personas de su red aunque éstas sean ya externas al vivero.
Bibliografía
Arthur, M. B.; Hall, D. T.; Lawrence, B. S. (1989). “Generating new directions in career theory: the case for a transdisciplinary approach”. In Arthur, M. B.; Hall, D. T.; Lawrence, B. S. (Eds.) Handbook of career theory, pp. 7-25, Cambridge: Cambridge University Press.
Baron, R. A. (1998). “Cognitive mechanisms in entrepreneurship: Why and when entrepreneurs think differently than other people.” Journal of Business Venturing, 13, pp. 275–294.
________. (2000) “Counterfactual thinking and venture formation: The potential effect of thinking about “what might have been.” Journal of Business Venturing, 15, pp. 79–92.
Bastos, A. V. B. (2001). “Cognição e ação nas organizações”. In Davel, E. and Vergara, S. (Eds.). Gestão com pessoas e subjetividade. São Paulo: Atlas.
________. (2002). “Mapas cognitivos e a pesquisa organizacional: explorando aspectos metodológicos”. Estudos de psicologia. Natal, RN, v. 7, Special Number.
________. (2000). “Mapas cognitivos: ferramentas de pesquisa e intervenção em processos organizacionais”. Anais: Encontro Nacional de Estudos Organizacionais. Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. Curitiba – PR, jun.
Baum,R. J., Locke, E. A.; Smith, K. G.(2001). “A multidimensional model of venture growth”. Academy of Management Journal, 44(2), 292–303.
Conner, K. R.and Prahalad, C. K.(1996). “A resource-based theory of the firm: knowledge versus opportunism”. Organization Science, 7: 477-501.
Creswell, J. W. (1994). Research design: qualitative & quantitative approaches. Thousand Oaks: Sage.
Durkheim, E. (1997/1977). Suicide: a study in sociology. New York: Free Press.
Dyer Jr., W. G. (1994) “Toward a theory of entrepreneurial careers”. Entrepreneurship Theory and Practice. Winter.
Eby, L. (1997). “Alternative forms of mentoring in changing organizational environments: a conceptual extension of the mentoring literature”. Journal of Vocational Behavior. 51, pp. 125-144, doi: 10.1006/jvbe.-1594.
Fischer, F. M.; Oliveira, D.C.; Teixeira, L.R.; Teixeira, M.C.; Amaral, M. A. (2003). “Efeitos do trabalho sobre a saúde de adolescentes”. Ciência e Saúde Coletiva, 8(4): 973-984.
Gartner, W. B. (1988). “Who is an entrepreneur: is the wrong question”. American journal of small business, 13, Spring, pp.11-32.
Guba, E. G. ; Lincoln, Y. S. (1994). “Competing paradigm in qualitative research”. In: Denzin, N. K. ; Lincoln, Y. S. (Eds.). Handbook of qualitative research. London: Sage, Cap. 6, pp. 105-117.
Higgins, Mônica C. & Kram, Kathy E. (2001). “Reconceptualizing mentoring at work: a developmental network perspective”. Academy of Management Review. V. 26, nº 2, p. 264-288.
Huff, A. S. (1990) (Ed.). Mapping strategic thought. New York: John Wiley and Sons.
Inkpen, A. C.; Tsang, E. W. K.(2005) “Social capital, networks, and Knowledge transfer”. Academy of Management Review. Vol. 30, No. 1, pp. 146–165.
Kostova, T.; Roth, K. (2003). “Social capital in multinational corporations and a micro-macro model of its formation”. Academy of Management Review. 28: 306-324.
Kram, K. E. (1985). Mentoring at work: development relationships in organizational life. Glenview. IL: Scott, Foresman.
Laukkanen, M. (1992). Comparative cause mapping of management cognitions. Helsinki: Helsinki School of Economics.
Levinson, D. J.; Darrow, C. N.; Klein, E. B.; Levinson, M. A.; Mckee, B. (1978). Seasons of a man’s live. New York: Knopf.
Machado-da-Silva, C. L., Fonseca, V. S., Fernandes, B. H. R. (2000). “Cognição e Institucionalização na Dinâmica da Mudança em Organizações”. In. Rodrigues, S. B.; Cunha, M. P. Estudos Organizacionais: Novas Perspectivas na Administração de Empresas: uma coletânea luso-brasileira. São Paulo: Iglu Editora, pp. 123-150.
Mariz, L. A , Goulart, S., Dourado, D., Régis, H. (2004). “O Reinado dos Estudos de Caso em Teoria das Organizações: Imprecisões e Alternativas”. Anais: Encontro Nacional de Estudos Organizacionais. Atibaia-SP, jun.
Mayrhofer, W., Meyer, M., Steyrer, J., Iellatchitch, A., Schiffinger, M., Strunk, G., Erten-Buch, C., Hermann, A. and Mattl, L. (2002). “Einmal gut, immer gut? Einflussfaktoren auf karrieren in ,neuen’ karrierefeldern“. Zeitschrift für personalforschung. 16. Jg., Heft 3.
Mitchell, R. K.; Busenitz, L.; Lant, T.; McDougall, P. P..; Morse, E; Smith, J. B. “Toward a theory of entrepreneurial cognition: rethinking the people side of entrepreneurship research.” Entrepreneurship Theory and Practice, 27 (2), 2002.
Monge, P. R.; Contractor, N. S. (2003). Theories of communication networks. Oxford University Press: New York.
Nicolini, D. (1999). “Comparing methods for mapping organizational cognition”. Organization Studies, 20(5), 833-860.
Nonaka, I.; Takeuchi, H. (1997). Criação de conhecimento na empresa. Rio de Janeiro: Campus.
Regis, H. P. (2005). “Construção social de uma rede informal de mentoria nas incubadoras de base tecnológica do Recife”. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Administração. Universidade Federal de Pernambuco, Recife.
Robinson, P. B.; Stimpson, D. V.; Huefner, J. C.; Hunt, H. K. (1991). “An attitude approach to the prediction of entrepreneurship”. Entrepreneurship theory and practice, 15(4), pp. 13-32.
Rousseau, D. (1997). “Organizational behavior in the new age”. Annual Review of Psychology, v. 48, pp. 515-546.
Sá, C. P. (1996). Núcleo central das representações sociais. Petrópolis: Vozes. 189 p.
Sexton, D. L.; Bowman, N. B. (1984). “The effects of preexisting psychological characteristics on new venture initiations”. Paper presented at the Meeting of the Academy of Management, Boston, Massachusetts.
Schein, E. H. (1978). Career dynamics: matching individual and organizational needs. Reading, MA: Addison-Wesley.
Shane, S. (2000). “Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities”. Organization Science, 11, 448–469.
Shaver, K. G.; Scott, L. R. (1991). “Person, process, choice: the psychology of new venture creation”. Entrepreneurship theory and practice, 16(2), 23-46.
Sullivan, R. (2000). “Entrepreneurial learning and mentoring”. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, vol. 6 n.3. University Press, pp. 1355-2554.
Vergara, S. C. (2005). Métodos de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas.
Weick, K.; Bougon, M. G. (1986). “Organizations as cognitive maps: charting ways to success and failure”. In: Sims, H. P.; Gióia, D. A. The thinking organization. São Francisco: Jossey-Bass.
Wellman, B. (1992). “Which types of ties and networks provide what kinds of social support?” In Lawler, E. J. (Ed.) Advances in group processes. Vol. 9., pp. 207-235. Greenwich, CT: JAI.
Yin, R. K. (2001). Estudo de caso: planejamento e métodos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman.
Zajonc, R.; Wolf, D. (1966). “Cognitive consequences of a person’s position in a formal organization”. Human relations, 19, pp. 130-150.