Redes
sociales y antropología
José Luis
Molina (UAB)
Un mundo que no
entendemos ...
Las mismas razones que
explican la aparición del concepto de red social en la antropología social
británica en los años 50 explican su actual notoriedad: las redes sociales
expresan mejor un mundo fluido que los modelos organicistas de la sociedad,
estáticos o no. Expresan mejor, si se nos permite la expresión, un mundo que no
entendemos.
Acompañemos por un
momento al informante de Epstein (1961), Chanda, en su paseo por Ndola, una
ciudad a la sazón de 50,000 habitantes situada en el Copperbelt, el
cinturón minero de la antigua Rodhesia, la actual Zambia.
Chanda, un empleado
del gobierno, sale del trabajo al mediodía y se desplaza en bicicleta a hacer
algunas compras a la ciudad (Epstein lo seguía sin duda en su propia bicicleta
tomando notas como podía). Saluda a una mujer que acaba de bajar del autobús,
una mujer de su propia tribu, una lunda. Al principio no lo reconoce porque
hace mucho que Chanda no visita su hogar rural, pero al final ésta lo
identifica y se disculpa “sí, te pareces mucho a tu hermana”, le acaba diciendo
con una sonrisa. Después de
intercambiar información sobre parientes y despedirse, Chanda va a buscar a su
amigo, Thompson, el cual a pesar de estar casado, tenía un romance con la
hermana clasificatoria de Chanda, Paula. Por eso en ocasiones Thompson llama a
Chanda “cuñado”. Thompson es uno de los
pocos africanos que tienen un trabajo estable de auxiliar de salud. Chanda
compra una escoba que necesitaba y ambos se ponen a pedalear camino de casa de
Thompson. Éste hace comentarios despectivos del grupo de trabajadores que salen
corriendo de una fábrica con el tiempo justo para comer:
Esos pobres diablos sudan muchísimo ... algunos de ellos ni siguiera pueden
ir a casa a comer. Salen de casa muy pronto, a las 5:30 de la mañana y no ven a
sus esposas e hijos otra vez hasta muy tarde por la noche. No tienen bicicletas
–me pregunto por qué no paran un día de beber cerveza y empiezan a ahorrar
dinero para comprar una bicicleta ...—sus mujeres los engañan durante el día
... (pág. 82)
Cuando llegaron al
barrio un hombre desconocido para Chanda saludó a Thompson y le explicó que su
padre había sido despedido de la mina. Después de que hubo partido, Thompson explicó
a Chanda que ese hombre era un auténtico lichona, esto es, una persona
que ha cortado todos sus lazos con su lugar de origen. Cerca de una tienda
Thompson vio a una chica ndebele y le propuso a Chanda presentársela para
intentar ligar. Chanda objetó que no sabía una palabra de su idioma por lo que
no veía qué podía decirle. Los dos amigos se separaron después de haber
acordado verse más tarde. Entonces Chanda fue a su casa y no encontró a su
mujer... una vecina le dijo que había ido a Bwana M’kubwa, una ciudad situada a
unas seis millas de Ndola, sede de una unidad de la policía. Esto preocupó a
Chanda porque su mujer no le había dicho nada ... por eso habló con otro vecina
que le aseguró que no había ningún problema y que probablemente la primera vecina
no había entendido bien pues era una nsenga y sabía hablar muy poco bemba.
Efectivamente, al poco volvió la mujer de Chanda sin novedad y preparó la
comida. Por la tarde Chanda fue a la ciudad a entregar un mensaje al profesor
de la escuela y volvió a casa.
El día siguiente es
mucho más movido, pero ya podemos apreciar algunas cuestiones de interés:
Thompson y Chanda no conocen a la misma gente, el rango de contactos atraviesa
los grupos étnicos que habitaban la ciudad y sus alrededores en ese momento (más
de 50), el tipo de trabajo constituye un nuevo elemento de estratificación y se
producen nuevas oportunidades para el contacto ...
Desde el punto de
vista del antropólogo, la teoría disponible que predecía la existencia de un
sistema integrado de instituciones que trabajaban eficientemente para predecir
la conducta de los miembros de una cultura no se veía por ningún lado. Por el
contrario, la moral y la conducta podían explicarse mejor atendiendo
simultáneamente a la organización política colonial, a la organización del
trabajo y a las redes personales de los informantes que al sistema
institucional de referencia de los diferentes grupos étnicos. Al menos en las
ciudades, la teoría antropológica tenía que ser complementada con el análisis
de las redes personales. Esto dio lugar a una rica tradición de estudios
reunidos dentro de la llamada “Escuela de Manchester”, una tradición que
exploró campos desconocidos de forma innovadora pero que chocó con la
imposibilidad de procesar la información de las relaciones recogidas. Desde
entonces, el análisis de redes sociales ha seguido un largo camino, olvidado a
menudo por la antropología (para una historia Cf. Molina 2001). En la
Ilustración 1 se presenta un esquema de su desarrollo.
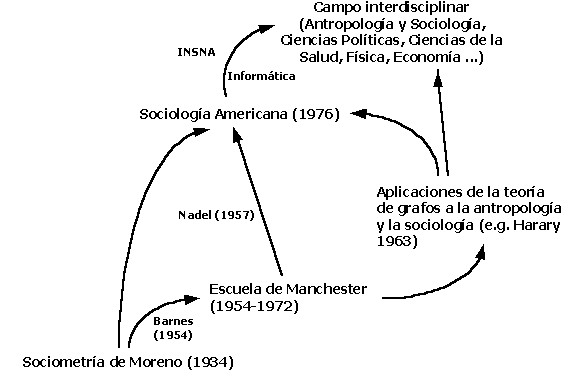
Ilustración 1. El desarrollo del análisis de redes sociales
En la actualidad, el
análisis de redes sociales constituye un campo interdisciplinar en rápido crecimiento organizado en torno a
la International Network for Social Network Análisis (INSNA).
Presentamos a
continuación los diferentes usos del concepto de red.
Los diferentes usos
del concepto red social
La perspectiva de
redes sociales constituye un espacio singular en el que confluyen disciplinas y
tradiciones intelectuales diversas. A cambio de esta flexibilidad, los usos del
concepto son variados aunque todos ellos igualmente legítimos. Aunque algunos
de estos usos están ampliamente difundidos a nivel internacional nos
centraremos aquí en la producción hispanoamericana.
El primer uso del
concepto red sociales es el metafórico o heurístico, en el sentido que
plantea problemas de investigación desde una perspectiva de redes. Este uso
heurístico ha dado lugar a trabajos tan notables como los de Larissa
Adler-Lomnitz Cómo sobreviven los Marginados (1975) o Redes sociales,
cultura y poder. Ensayos de antropología latinoamericana (1994), trabajos
que cambiaron la manera de ver a los marginados, a las clases medias o a las
élites políticas.
El segundo uso del
concepto de red social, íntimamente ligado con el primero, es el sustantivo,
empírico o etnográfico. El trabajo de Silvia P. García, Diana Rolandi, Mariana López y
Paula Valeri ”Viajes comerciales de intercambio en el Departamento de
Antofagasta de la Sierra, Puna meridional argentina: pasado y presente” (2002) es un interesante ejemplo de cómo se renuevan
instituciones tradicionales como el trueque de sal entre poblaciones de la puna
y valles de los Andes Argentinos en momentos de crisis. Aquí la redes son redes
de caminos y recuas de animales cargados de sal o alimentos.
Hay un tercer uso del
concepto de red social y es el de intervención mediante el diagnóstico y
la participación. Este uso es el más usual en América Latina. La idea es
aprovechar las potencialidades no explotadas de las asociaciones locales para
promover una mejora de las condiciones de vida y salud. En este punto coincido
con Durston (2002) cuando interpreta el interés por los temas relacionados con
el capital social (esto es ... ¡con las redes sociales!) como una alternativa
al fracaso del neoliberalismo extremo, que dejaba en el actor racional y el
supuesto mercado libre, las claves para el “desarrollo”. Ahora, se trataría de
conferir “poder” a los actores locales.
La metodología de esta intervención consiste e