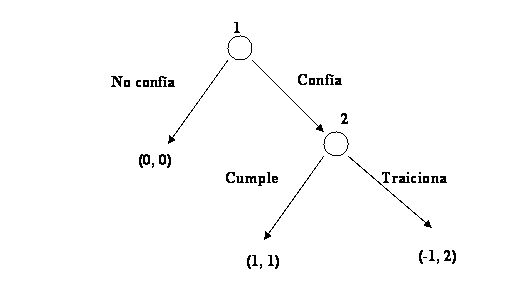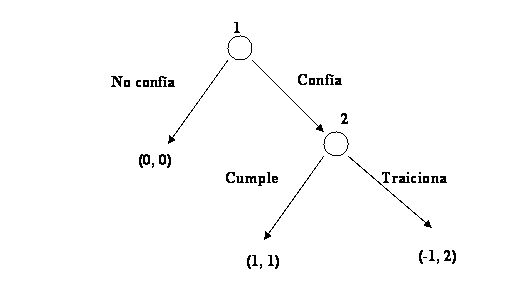Individualidad,
Racionalidad y Redes.
Las
nuevas lentes para comprender “lo político”
en
la Sociedad de la Información
José
Ignacio Porras
Universidad Bolivariana
La
Ciencia Política contemporánea muestra grandes problemas para consolidar la
constitución de una base teórica propia que logre una amplia aceptación entre
sus componentes. Una situación que puede ser entendido positivamente si lo consideramos
como una muestra de la frescura y el dinamismo que otorga a la producción de
conocimiento la competencia pluriparadigmatica y la
transdisciplinariedad. Pero también parece una prueba
de inmadurez de una disciplina en el que las categorías explicativas se renuevan
y dispersan con gran velocidad y todavía se mueve sin una clara identidad propia
en el ámbito de las Ciencias Sociales. Surgida al amparo teórico y metodológico
de las disciplinas clásicas como el Derecho, la Historia o la Filosofía, la
Ciencia Política pasó posteriormente a sentirse plenamente seducida por la invitación
de la Sociología estadounidense o de la Psicología Social para abanderar los
postulados de la revolución conductivista. Ya en los
últimos tiempos, nuestra disciplina aparece cada vez más resuelta a vincularse
estrechamente con la explicación que se ofrece desde la economía neoclásica
al comportamiento político. Como muestra un botón; mientras en la década de
los cincuenta del siglo XX la presencia de artículos basados en la teoría de
la elección racional en la principal revista de Ciencia Política de los Estados
Unidos, la American Political
Science Review, era prácticamente
nula, la proporción se incrementa hasta cerca del 40% durante la década de los
noventa [1] . Por todo ello no nos podemos
extrañar de la predisposición que actualmente siguen mostrando gran parte de
los cientistas políticos para proclamar grandes eslóganes como
“Bringing the State Back in” o “Institutions
Matter” y celebrarlos como grandes hallazgos teóricos
o de identificarse con el eclecticismo teórico de algunas propuestas aplaudidas
por su supuesta novedad en donde lo único que puede despejarse tras su ambigüedad
es que todo parece valer.
En
estas condiciones la Ciencia Política afronta, al igual que el resto de las
Ciencias Sociales, el reto de formular nuevas categorías explicativas para dar
cuenta de las profundas transformaciones que toman forma en la arena política
de la Sociedad de la Información. A nadie se le puede escapar que en la medida
en que el escenario político es susceptible de funcionar en unidad de tiempo
real y a escala global, todo el entramado de relaciones de poder actualmente
existentes es vulnerable a ser drásticamente trastocado. Ya en un trabajo anterior
tratábamos de identificar las tendencias que marcan estos cambios (Porras,
2002). Vamos ahora a retomar algunas de las principales ideas expuestas en ese
momento porque nos sirven como punto de partida para continuar nuestra reflexión
en este artículo.
Todo
parece indicar que asistimos a la emergencia de un escenario político en el
que la gobernabilidad de las sociedades será cada vez menos dependiente del
peso inercial o el automatismo de sus instituciones políticas y cada vez más
de la actitud de sus componentes individuales y colectivos. Una tendencia que
encuentra su fundamento en la convergencia de procesos que se arrastran desde
hace algunas décadas tales como la crisis de las ideologías, el escepticismo
de la ciudadanía sobre las posibilidades del Estado para asegurar su libertad
y su bienestar individual o el cuestionamiento a las formas tradicionales del
poder político. Pero se trata de una tendencia que sólo ha podido acelerarse
en la medida en que las nuevas tecnologías de la información permiten a los
actores políticos la posibilidad de eludir gran parte de las constricciones
institucionales que estructuran su comportamiento al permitir trascender su
ámbito territorial de actuación. Estrechamente relacionado con ello, la segunda
idea que queremos retomar aquí es la relevancia que adquiere la esfera pública
como sustento de toda la arquitectura política en las sociedades democráticas.
Por esfera pública reconocemos uno de los tres órdenes de coordinación espontánea
que definen a la Sociedad Civil, junto al mercado y el entramado de asociaciones
voluntarias, en la que los ciudadanos debaten temas de interés común y en el
que en un proceso interactivo recurrente toman forma los valores cívicos que
guían su conducta [2] . Si aceptamos,
como señalábamos anteriormente, que asistimos a una progresiva disminución de
la coerción que ejerce la institucionalidad política formal para condicionar
los comportamientos de los actores políticos, resulta imprescindible que éstos
presenten determinadas disposiciones cognitivas y morales que hagan plausible
la convivencia democrática. Es decir, que hagan plausible la búsqueda de intereses
particulares a partir del respeto a la libertad de los demás, así como la cooperación
para la consecución de los intereses comunes. La posibilidad de que este tipo
de disposiciones cognitivas y morales terminen siendo asimiladas se encuentra
en la existencia de un debate continuo entre los actores de la arena política
en el que se contrapongan y lleguen a acuerdos los diversos intereses y las
diferentes lecturas del bien público. Una “conversación cívica” que asume como
premisa, tal y como apunta Víctor Pérez-Díaz, de la existencia de una pluralidad
de intereses, ideas y creencias, no como un hecho a tolerar, sino como un hecho
deseable (Pérez-Díaz, 1997).
A
partir de estas dos tendencias que van delimitando las nuevas formas de concebir
“lo político” en la Sociedad de la Información se destilan algunos rasgos comunes
desde los que reconsiderar el utillaje conceptual y teórico de la Ciencia Política.
En concreto, tres rasgos sobresalen como puntos de referencia desde los que
reconstruir una teoría básica para obtener categorías explicativas sobre “lo
político” en los nuevos tiempos. Estos son la preeminencia de la individualidad
en la acción política, la utilidad de un principio de racionalidad limitada
por las constricciones institucionales como pauta analítica del comportamiento
político de los individuos y la reconstrucción desde los niveles micro hacia
los niveles meso y macro de la realidad política a
partir del uso del promisorio enfoque de las redes políticas. Nuestras ambiciones
aquí distan mucho de formular una propuesta teórica de carácter sistémico y
omnicomprensiva. Tan sólo nos conformamos con listar
los rasgos señalados, justificar esta selección y desarrollar algunas ideas
al respecto de cada uno de ellos.
La Individualidad como Paradoja
Todas
las miradas dan cuenta de la importancia que ha adquirido el individuo en los
procesos de acción política de carácter colectivo. Lo que, en otros términos,
significa que la participación de los individuos en la organización política
ha dejado progresivamente de responder a un instinto gregario estimulado por
factores ambientales, tales como vivir o trabajar bajo ciertas condiciones,
y se fundamenta hoy más que nada en sus propias decisiones individuales, deliberadas
y explícitas. Este fenómeno ha sido interpretado de dos formas diferentes. Una
primera interpretación establece una relación directa entre la individualización
en los procesos de acción colectiva y la apatía política que padecen, en mayor
o menor medida, todas las democracias. Desde esta perspectiva, este fenómeno
aparece como el resultado de un pragmatismo exacerbado y de la tacañería que
en términos de inversión en confianza social ha terminado imponiendo la preponderancia
del mercado. Dada la severa erosión del entramado de lealtades políticas que
en el pasado permitían organizar a la ciudadanía en razón de preferencias pre-determinadas
por nuestra ubicación socio-económica o territorial en la sociedad, así como
la ausencia de ideologías que establezcan pautas claras hacia donde dirigir
nuestra acción colectiva, el declive de “lo político” aparece irremediable.
Una segunda interpretación, con la cuál nos identificamos mucho más, no elude
los efectos perversos que ha tenido en las últimas décadas el deslumbramiento
sobre las bondades del mercado como eje principal de articulación del orden
social. Lo que, sin duda, ha contribuido de forma ostensible al declive de la
política en nuestras sociedades al estimular las estrategias cortoplacistas
y, por tanto, limitadas para generar los lazos de reciprocidad y confianza que
fundamentan el compromiso político. No podemos encontrar una explicación más
elegante y parsimoniosa al alto abstencionismo electoral que sufren en la actualidad
todos los países democráticos recurriendo a la concepción utilitarista del votante
medio que no tiene razones para sacrificar parte de su tiempo e incurrir en
costes de transporte dado que su capacidad de determinar el vencedor es infinitesimal.
Pero también más refutable en la medida que, a pesar de todo, la mayoría de
la gente sigue yendo a votar. Si a ello añadimos la constatación de formas emergentes
a través de las cuáles la ciudadanía se articula colectivamente para participar
en la política, deberemos reconocer que más que una crisis de “lo político”
en la sociedad asistimos a una transformación de las viejas formulas de concebir
y concretar en acciones “lo político” en las sociedades. Una transformación
que toma forma a partir de la paradoja que plantea la individualidad. Es decir,
más que una forma de autismo social y ausencia de compromiso político que denota
la idea de individualismo, la individualidad se concibe a partir de la necesidad
que sigue existiendo en el individuo de afianzarse como actor político a partir
de su contribución a procesos de acción colectiva. Pero desde nuevos parámetros
que convergen en la preservación de márgenes de autonomía personal desde los
que decidir cuando, cómo y con quién involucrarse en política.
La
individualidad se materializa en la actualidad a partir de la emergencia de
un nuevo tipo de organización para la acción política que se distinguen por
su flexibilidad, su carácter adhocrático y por trascender
los límites territoriales de la institucionalidad política. Un nuevo tipo de
organización política que sólo es factible con base a los sistemas de comunicación,
esencialmente Internet y los medios de comunicación. La experiencia más conocida
al respecto son las movilizaciones anti-globalización
iniciadas en Seattle en diciembre de 1999 en el marco
de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Un tipo de movilizaciones
que ya no cuenta detrás de ellas una organización política permanente, profesional
y con roles de mando estructurados jerárquicamente y claramente delimitados.
Más bien podría decirse que aparecen como el resultado de la agregación de intereses
y voluntades de múltiples instancias repartidas globalmente que encuentra en
Internet el medio para, a partir de su entrelazamiento en relaciones horizontales
basadas en la percepción de mutua dependencia, adquirir cierta organicidad y
pasar a la acción política. En este sentido, tal y como apunta Manuel Castells,
“El ciberespacio se ha convertido en una ágora electrónica global donde la
diversidad del descontento humano explota en una cacofonía de acentos” (Castells,
2001). En este nuevo escenario de la contienda política las herramientas y estrategias
disponibles son, principalmente, la política de información, o la capacidad
de generar rápida y creíblemente información utilizable y movilizarla hacia
donde tendrá mayor impacto; la política simbólica, o la capacidad para
generar símbolos, acciones o historias que den sentido a una situación, para
un público que con frecuenta esta lejos del problema [3].
La eficiencia en su uso cada vez retribuye mayores réditos políticos. Prueba
de todo ello fue la capacidad que demostró el movimiento zapatista
en Chiapas para conquistar en el mundo el apoyo de su causa a través del envío
de faxes, el Internet, la relación con los medios de comunicación y la generación
de una base de apoyo funcional a partir de redes de solidaridad.
La Racionalidad Limitada
La
importancia de primer orden otorgado al individuo como sujeto político primario
nos conduce inexorablemente a discernir sobre los principios que guían su comportamiento.
En esta línea, probablemente no pueda encontrarse ninguna propuesta dentro de
las Ciencias Sociales que en los últimos tiempos sea objeto de tantas filias
y fobias como el principio de racionalidad. Una discusión que tiene su episodio
más intenso en el airado alegato que hizo el economista Gary
Becker (1976) en favor del uso de herramientas conceptuales
procedentes de la economía neoclásica para estudiar problemas sociales como
la estabilidad matrimonial, la fecundidad o la delincuencia y que encuentra
en los autores agrupados en la revista Public
Choice su mayor nivel de identificación en el
ámbito de la reflexión política
Su
defensa de una mirada hacia la sociedad a partir de la concepción de individuos
con una capacidad ilimitada de cálculo instantáneo; omniscientes respecto a
sus alternativas, las consecuencias de sus acciones y la probabilidad de que
se den; con preferencias estables, bien definidas y ordenadas, de carácter marcadamente
egoísta en su intento por maximizar la utilidad esperada ha provocado una reacción
legítima de gran parte de las Ciencias Sociales y la Ciencia Política. A todas
luces resulta bastante difícil llegar a entender como este mundo de seres irreales
nos puede llevar a comprender el mundo real donde los seres humanos muestran
una capacidad limitada para percibir, interpretar, recordar, calcular, y en
función de todo ello, tomar decisiones que no violen principios básicos de racionalidad.
Tal y como apunta Douglass C. North
(1993), recuperando algunos de los elementos de la Psicología
Cognitiva introducida en la teoría de la organización por Herbert
Simon (1955), los procesos de razonamiento de los
individuos se encuentran moldeados por su percepción subjetiva acerca del problema
a resolver y de su marco. Una percepción subjetiva fundada en todo un sistema
de creencias que sirve a los individuos para desarrollar modelos mentales con
los que comprender, ordenar y desarrollar juicios prescriptivos
sobre el medio en el que actúan [4] .
Si queremos acercarnos fehacientemente al comportamiento individual en política
no podemos abstraernos de la relevancia de estos modelos mentales o representaciones
interiorizadas que los sistemas cognitivos individuales crean para interpretar
el medio.
¿Significa
todo lo señalado hasta el momento que debemos desechar las posibilidades que
nos ofrece el principio de racionalidad para poder deducir argumentos sobre
la política a partir de un buen ejercicio de abstracción?. A mi
juicio esta claro que no. De ser así estaríamos condenados a seguir empantanados
en conceptos generales, teorías de rango medio y descripciones densas de la
realidad social a que nos han llevado muchos de los enfoques teóricos que han
prevalecido y siguen teniendo una presencia importante en la Ciencia Política
(estructuralismo, funcionalismo, el factualismo
histórico o el institucionalismo jurídico,..). La capacidad de una disciplina
para producir conocimiento no puede depender de la acumulación sobre sesgos
y particularidades para alcanzar una “masa crítica” desde la que inducir generalidades.
Es evidente que los seres humanos damos muestras evidentes de irracionalidad,
pero ello no supone que tengamos una visión falsa de la realidad cuando aceptamos
como premisa básica que también tienden a regirse por un principio común de
racionalidad que termina ejerciendo una mayor influencia que todos los demás
componentes de su personalidad. Probablemente el principio de racionalidad si
que es una asunción incompleta de la realidad, pero también la que nos sitúa
mejor, como apunta Hernes (1992), dentro de una “lógica
de la situación”. Más aún si sabemos apartarnos de los modelos mono-causales,
como los que propone la economía neoclásica, y avanzamos hacia la construcción
de explicaciones basadas en el principio de racionalidad en la que las variables
económicas sean simplemente una variante entre otras como son valores como el
poder, el prestigio, estatus, salvación…. Pero aún más relevante, debemos avanzar
hacia la definición de un principio de racionalidad limitada que nos permita
dejar de lado la práctica de ejercicios puramente formales en que han caído,
como apunta Schelling, aquellos que han adoptado una
especie de “entusiasmo evangélico” por este enfoque (citado en Swedberg,
1990: 326) y tomando en cuenta aquellos factores ambientales identificados por
las aproximaciones más contextuales u holísticas en
las Ciencias Sociales que enmarcan los procesos de toma de decisiones.
En
esta tarea de problematizar el proceso de toma de decisiones, el que permite
reconciliar el principio de racionalidad con las otras tradiciones existentes
dentro de la disciplina, nos encontramos, entre otros, con los autores más reconocidos
de la corriente neoinstitucionalista. Nos referimos,
por ejemplo, a los sociólogos March y Olsen (1989) o al historiador económico Douglas
C. North (1993). Salvando las diferencias entre unos
y otro, estos autores han permitido avanzar en la comprensión de los límites
de la racionalidad de los actores en la medida que convierten al contexto estratégico
u orden institucional donde se produce la relación política no en un mero
mecanismo en donde se produce la agregación de las preferencias individuales,
sino estructuras que modelan la inestabilidad, la imprecisión y el carácter
endógeno que tiene el proceso de formación de preferencias en cada uno de los
distintos actores. Otro autor menos conocido, pero a nuestro juicio contribuye
de forma significativa a superar las ortodoxas y esclerotizadas concepciones
del principio de racionalidad manejado por algunos teóricos de la elección racional
es Jon Elster. Un autor que justifica su consideración
del proceso político como un proceso transformador
de las preferencias de la siguiente forma: dado que el núcleo central del modelo
del actor racional se basa en la capacidad de preferir una opción sobre otra
o la posibilidad de valorar opciones y ordenarlas en una jerarquía que permite
elegir, deberemos concluir que esto sólo será posible si existe algún tipo de
relación con el contexto estratégico o marco institucional en que se produce
el proceso de formación de preferencias. Por otro lado Elster concilia el principio de racionalidad con la Psicología
Cognitiva al plantear que “mientras la racionalidad de una acción se demuestra
por gozar de consecuencia interna con las metas y creencias de un agente, la
racionalidad de las creencias depende de la consecuencia interna que exista
entre las creencias y la evidencia empírica de la que la gente dispone [5]
. Estamos, por tanto, ante seres humanos que actúan movidos por razones que
sólo en ocasiones se reducen simplemente a un balance de costes y beneficios.
Estas razones se basan a menudo en teorías o conjeturas que, en opinión de los
individuos en cuestión, explican la realidad mejor que planteamientos alternativos,
y que por lo tanto “racionalizan” su decisión, con independencia de que objetivamente
una decisión alternativa pueda procurarles mayor utilidad.
Cada
vez son más los autores que trabajan con explicaciones basadas en el principio
de racionalidad y que hacen hincapié en la necesidad de corroborar empíricamente
las hipótesis derivadas de estas explicaciones. Asimismo, también cada vez son
más los autores que desde las filas de las tradiciones empiristas reclaman la
asistencia del principio de racionalidad para modelizar
los procesos causales que dan lugar a determinadas regularidades empíricas [6].
Todo ello nos permite avanzar hacia la corroboración empírica de las condiciones
contextuales en que la aplicación del principio de racionalidad adquiere mayor
poder explicativo y los distintos tipos de racionalidades existentes ligadas
a los distintos tipos de procedimientos de seleccionar, obtener, recibir, acumular
y administrar información. En esta línea, y dentro de nuestra exploración sobre
las nuevas formas de accionar político en la Sociedad de la Información, Maoz (1990) plantea que los modelos basados en este principio
de racionalidad funcionan mejor en condiciones en que el nivel de “estimulación
emocional” de los individuos implicados no es ni demasiado bajo, en cuyo caso
tienden a regirse por hábitos y rutinas, ni extremadamente alto, en cuyo caso
cobran fuerza factores extra-racionales y se inhiben las capacidades analíticas
requeridas para comportarse racionalmente. A pesar de la ausencia de un corpus
de investigación empírica consolidada sobre la temática, algunos de los estudios
más concluyentes sobre el comportamiento de los individuos frente a la computadora
nos revelan datos sobre algunas aptitudes cognitivas que potencian su racionalidad
en su proceso de toma de decisiones. Por un lado, potencia su capacidad de acceso
y recolección de información desde la que identificar alternativas. Por otro
lado, en la interacción virtual la mediatización que ejerce Internet inhibe
ciertas “tentaciones de irracionalidad” en la medida en que la interfase entre
evaluación de alternativas y toma de decisión es mayor que en las relaciones
no virtuales. Lo que nos otorga mayores posibilidades para limitar nuestra tendencia
a ser débiles de voluntad o actuación intencionada contra nuestro juicio o criterio
acerca de lo que es mejor para nosotros. En otras palabras, retomando a Elster
(1986), la debilidad de voluntad consiste en que valoramos más la recompensa
futura, pero cuando se acerca el momento de la elección nos inclinamos por la
recompensa presente. Todos hemos desarrollado recursos propios para no sucumbir
a este tipo de tentaciones en nuestra vida cotidiana como el alejar el despertador
para obligarnos a madrugar o poner cuotas a nuestra tarjeta de crédito para
limitar nuestro gasto. Estos recursos son el resultado de proceso de aprendizaje
en los que hemos testeado hábitos y rutinas adoptando
aquellos que han demostrado ser más eficaces en el curso del tiempo. Pero en
el caso concreto de la participación política, el nivel de rutinización siempre será bastante limitado para la mayoría
de los individuos ya que tomar parte en este tipo de acciones resulta mucho
menos frecuente. Por lo que nuestra vulnerabilidad a “caer en la tentación”
o a mostrarnos débiles de voluntad es mucho mayor. Bajo estas circunstancias,
la mediación que ejerce el escenario virtual resulta, si bien no determinante,
si un mecanismo importante para impermeabilizarnos de los factores que pueden
llegar a vulnerar nuestra racionalidad. Tómese en cuenta el siguiente ejemplo
como una forma de sustentar nuestra argumentación. Como es bien conocido, una
estrategia repetidamente empleada por los líderes políticos es sembrar inquietud
acerca de las intenciones de sus rivales. Este tipo de mensajes ejerce una influencia
muy estimable sobre las preferencias de los individuos dada su aversión al riesgo
y su tendencia a sobreestimar, como apunta desde la Psicología Cognitiva Kahneman
y Tversky (1979), las probabilidades pequeñas. Pero
debemos concordar que la influencia no puede ser la misma cuando el receptor
del mensaje debe optar por una alternativa en el marco de una asamblea en la
que se encuentra cara a cara con los dirigentes políticos y acompañado de los
otros decisores, que cuando el mensaje llega a través
de una computadora. Lo que apunta las posibilidades de lograr una democracia
más reflexiva a partir de la apropiación tecnológica por parte de los ciudadanos.
Las Redes Políticas
Internet
es la red de redes. Internet es la red que hace posible la articulación de nodos
interconectados a escala planetaria, los cuáles son a su vez redes de nodos
interconectados de otras redes menores. Internet es, por tanto, la base tecnológica
de la estructura social emergente propia de la Sociedad de la Información (Castells,
2001). La idea de “Sociedad Red” ha pasado a ocupar un lugar de privilegio entre
las categorías conceptuales de las Ciencias Sociales a partir de la aparición
de la conocida trilogía de Manuel Castells, La Era de la Información.
Pero ya desde el primer tercio del siglo XX, la red forma parte de las herramientas
conceptuales que la Antropología ha utilizado en sus estudios etnográficos de
sociedades tradicionales [7] . Y es que
probablemente la red sea la forma más antigua de organización social dada la
simpleza de su funcionamiento y la adaptabilidad a los distintos entornos. Sin
embargo, y en la medida que las sociedades se hacían más complejas, la red como
estructura organizativa fue superada por sus dificultades para coordinar funciones
y asignar recursos a múltiples componentes por otro tipo de estructuras organizativas
más acordes a la nueva realidad. Esto es, la estructura burocrática basada en
la coordinación básica entre sus diferentes procesos y actores que la integran
a partir de los principios de integración jerárquica y centralizada de sus componentes,
la división mecanicista ordenada a partir de la especialización funcional o
la supeditación a las reglas. Su principal fortaleza es la
capacidad de desempeñar actividades o funciones estandarizadas de manera muy
eficaz. La especialización funcional permite la generación de economías de escala,
mientras que la observancia de los miembros a la estructuras de reglas formales
reduce la incertidumbre al limitar los espacios de la discrecionalidad personal.
Entre sus principales debilidades cabe resaltar dos. En primer lugar, que dada
la estricta división del trabajo y, por ende, la ausencia de vínculos horizontales
al interior de la organización, se tiende a que las metas funcionales de cada
una de las partes termine dejando de lado las metas globales del conjunto. En
segundo lugar, y de mayor peso para nuestro argumento, su incapacidad de responder
a los cambios que se producen en su entorno dada la rigidez y centralización
de sus estructuras.
La
burocratización se convirtió en el paradigma a social a seguir en la Sociedad
Industrial. En su diseño y funcionamiento todas las organizaciones públicas
y privadas trataban de ajustarse a las pautas marcadas por este modelo. Mientras
tanto las redes estaban circunscritas a ámbitos muy concretos, al entorno de
la vida privada. No sería hasta la década de los setenta cuando la Red empieza
a expandirse como paradigma organizacional a costa de la Organización Burocrática.
A diferencia de éste, el modelo de Organización en Red se articula alrededor
de principios tales como la flexibilidad, la horizontalidad o la autonomía de
las partes. La estructura formalizada deja paso a un esquema basado en la articulación
de los diversos componentes que forman la organización dentro de una estructura
de red caracterizada por combinar un elevado grado de interdependencia con un
considerable nivel de autonomía de cada una de sus partes. La cultura organizacional
propia de este tipo de organización se caracteriza, principalmente, por la asunción
de la vulnerabilidad de la organización al cambio. Lo que se traduce en una
disposición a asumir riesgos, a dedicar esfuerzos al aprendizaje constante y
a aceptar la inestabilidad de las relaciones tanto con actores externos, como
al interior de la organización. Una de las principales fortalezas de este tipo
de organización es su carácter adhocrático. Esto es,
la posibilidad que ofrece para orientar los recursos y esfuerzos de la organización
para la consecución de un determinado objetivo global. La ausencia de una estricta
división del trabajo en base a la especialización funcional facilita la posibilidad
de coordinar a los diferentes componentes de la organización a fin de cumplir
las metas propuestas. Una segunda fortaleza sería su capacidad para afrontar
entornos dinámicos e inestables dada la flexibilidad de sus estructuras. Las
debilidades de este tipo de organización provienen de los problemas derivados
del espacio que se abre a la discrecionalidad en la actuación de sus componentes
como consecuencia de la falta de reglas y reglamentos bien establecidos. Lo
que lleva a que en este tipo de organizaciones gane relevancia el liderazgo
sobre la gerencia, a diferencia de lo que pasaba en la Organización Burocrática,
como elemento clave capaz de reconducir los conflictos entre las partes y limitar
la ambigüedad en los procesos de coordinación al interior de la organización.
Detrás
de la emergencia de la Red como nuevo paradigma organizacional dominante se
encuentra, tal y como señala Castells (2001), tres procesos independientes.
Por un lado, la necesidad de la economía de flexibilidad en la gestión y de
globalización del capital, la producción y el comercio. Por otro lado, las demandas
de una sociedad en la que los valores de la libertad individual y la comunicación
abierta se convirtieron en fundamentales. Finalmente, los extraordinarios avances
tecnológicos que dieron lugar a las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC). Y es que sólo con estas tecnologías, y especialmente Internet, la Organización
en Red pudo expandirse más allá del ámbito privado al hacer plausible la toma
de decisiones coordinada y la ejecución descentralizada.
La
política ha estado durante demasiado tiempo muy impermeable a las transformaciones
que propone el paradigma organizacional de la Red. Pero finalmente la impronta
de la Red ha terminado permeabilizando la política fundando nuevas tendencias
en la gobernabilidad de las sociedades. A ello han contribuido, fundamentalmente,
dos procesos convergentes entre sí. Por un lado, el cuestionamiento a la concepción
centrípeta del poder propia del Estado moderno y, como resultado de ello, el
reparto de sus recursos y competencias hacia nuevas entidades territoriales
y supranacionales. Por otro lado, la nueva hechura que toma la agenda política
como resultado de la complejización y diversificación
de las demandas ciudadanas y de su creciente movilización e influencia alrededor
de los procesos de formación de las políticas públicas. En suma, transformaciones
que convergen en definir un escenario político en donde los actores ganan autonomía
en el sentido de que sus decisiones dejan de responder a las constricciones
de la institucionalidad formal y se fundamentan, básicamente, en sus propias
opciones, deliberadas y explícitas. Como resultado de ello, toman fuerza como
factor determinante de los resultados de los distintos procesos políticos las
relaciones no formales y horizontales que mantienen entre sí los actores involucrados
en los mismos. Lo que no significa que se pueda obviar la relevancia que tienen
los procesos reglados o estructurados dentro de la institucionalidad formal
de la política. Pero si que resulta preciso integrarlos dentro de marcos conceptuales
más flexibles que permitan dar cuenta de estos mecanismos emergentes de coordinación
política, las redes políticas.
El concepto de redes políticas que aquí proponemos responde a tres
propiedades básicas:
1) una estructura configurada por los vínculos, más o menos estables, que
mantienen entre sí un determinado número de actores políticos, tanto de la esfera
pública como privada;
2) a través de las cuáles intercambian recursos, materiales o inmateriales;
3) en razón de percibirse mutuamente dependientes con relación a diferentes
temas o áreas de la agenda política.
Las
redes políticas se distinguen entre sí en razón de toda una serie de rasgos
relativos a las propiedades estructurales del conjunto de la red. Los más reiterados
por parte de la literatura especializada son el tamaño o número de actores que
participan en la red; los distintos tipos de intereses involucrados; la cohesión
medida en el número real de relaciones existentes entre los actores de la red
en relación al número potencial; la intensidad, en tanto que frecuencia y volumen
de los atributos intercambiados; estabilidad o persistencia en el tiempo de
las relaciones; y autonomía o grado de permeabilidad de la red a actores que
son percibidos como ajenos a la misma. La identificación de estos rasgos ha
dado lugar a una amplia gama de propuestas tipológicas con las que se busca clarificar la amplitud y
complejidad de las formas que actualmente toman las relaciones de los actores
en torno al proceso de formación de las políticas públicas. Sin embargo, la
gran variedad de tipologías que surgieron en los primeros momentos de efervescencia
de la corriente de las redes políticas condujo a un alto grado de confusión
en la que similares tipos identificaban fenómenos diferentes y diferentes tipos
se referían a fenómenos similares [8]
. Ante esta situación, resulta comprensible que la tendencia en años posteriores
haya sido optar por aquellas categorías que permiten asentar con claridad aquellos
elementos básicos desde los que operar el enfoque de las redes políticas. Entre
estas tipologías, la que mayor grado de aceptación ha tenido y la que a nosotros
nos resulta más operativa ha sido la de Marsh y Rhodes
(1992) articulada en torno a dos tipos ideales de redes políticas: la Comunidad Política y la Red Temática.
La Comunidad Política se caracteriza por ser un tipo de red con un número restringido
de participantes que intercambian frecuentemente información y recursos en
torno a un interés compartido en el que se da un amplio grado de consenso
en torno a las normas que articulan la intermediación de intereses entre los
actores involucrados. Asimismo, el consenso permite determinar qué problemas
van a ser tratados, el contenido de los mismos, así como la forma en que deben
ser resueltos. Todos los participantes poseen recursos que intercambian en
el proceso de elaboración de políticas basado en la negociación, y presume
en consecuencia, la capacidad de los grupos de asegurar que sus miembros se
sujeten a la decisión. Existe un balance de poder, pues si bien un grupo puede
dominar, el tipo de relaciones que desarrolla entre los miembros no es de
suma-cero, sino de suma positiva pues todos ganan si la comunidad persiste.
La Comunidad Política es una forma institucionalizada de relación, que favorece
ciertos intereses y excluye otros. Una comunidad política puede involucrar
instituciones formales (consejos sectoriales, órganos consultivos) o informales (contacto informal día a día), así como un conjunto
de creencias que albergan un acuerdo de las opciones políticas disponibles.
La Comunidad Política funciona con un alto grado de autonomía con respecto
a otros intereses que son considerados ajenos a la red. Este tipo de red es
propio de aquellos sectores o subsectores en los
que se combina un alto grado de integración de los intereses privados en estructuras
organizativas comunes, lo que les permite monopolizar la representación, y
una acción centralizada y de amplio alcance por parte del Estado.
La Red Temática
viene definida por ser una red con un amplio número de participantes que mantienen
relaciones fluctuantes y con un escaso valor al basarse más en la consulta
que en la negociación sobre la definición de las políticas públicas. Los bajos
niveles de cohesión existente entre los actores de la red favorece la ausencia
del consenso y la presencia del conflicto. El Estado, por su parte, queda
reducido al papel de garante de las reglas formales, abstractas y universales
que cada cuál debiera respetar mientras persigue sus propios fines. Este tipo
de red se da, principalmente, en aquellos escenarios en los que los intereses
privados privilegian la acción individual sobre la colectiva en arenas donde
el recurso en competencia es, básicamente, algún tipo de reglamentación. Asimismo,
se desarrollan generalmente en áreas nuevas donde ningún grupo tiene un dominio
establecido o donde no existen instituciones establecidas que posibiliten
la exclusión.
TIPOLOGIA DE REDES POLÍTICAS.
| Dimensión |
Comunidad política |
Redes Tematica |
| Miembros |
|
|
| Número de participantes |
Restringido |
Muchos. |
| Tipo de intereses |
Dominio de un número
limitado de intereses |
Amplia gama de intereses
afectados. |
| Integración |
|
|
| Frecuencia de interacción |
Frecuente, alta calidad,
interacción de todos los grupos sobre todas las materias vinculadas
con las políticas de referencia |
Los contactos fluctúan
en frecuencia e intensidad |
| Continuidad |
Miembros, valores básicos
y resultados persisten en el tiempo. |
Acceso fluctuante |
| Consenso |
Todos los participantes
comparten valores básicos y aceptan la legitimidad de los resultados. |
Cierto grado de acuerdo,
pero conflicto presente |
| Recursos |
|
|
| Distribución de recursos
dentro de la red |
Todos los participantes
poseen recursos. La relación básica es una relación de intercambio. |
Algunos participantes
poseen recursos pero son limitados. La relación básica es la consulta. |
| Distribución de recursos
dentro de las organizaciones participantes |
Jerarquía, los líderes
pueden deliberar con los miembros. |
Variada, distribución
variable y capacidad para regular a los miembros. |
| Poder |
Equilibrio de poder entre
los miembros. Aunque, un grupo puede dominar, debe tratarse de un juego
de suma- positiva para que la comunidad persista. |
Poderes desiguales, que
reflejan recursos desiguales y acceso desigual –juego de suma- nula. |
Fuente:
Marsh y Rhodes 1992
La sencillez y claridad de la tipología
de Marsh y Rhodes nos permite
explorar, dentro de un plano continuo, los supuestos y las condiciones bajo
los cuáles será más probable que nos acerquemos o alejemos a uno de los dos
tipos ideales. Pero a efectos de lo que son nuestros intereses en este artículo,
nos resulta mucho más relevante atender lo
que son las propiedades estructurales de cada actor en razón de su posición
con relación al conjunto de la red. Y es que, tal y como señala Dowling
(1995), el uso de las redes políticas poco o nada nos dice sobre el curso que
toman las políticas si no integramos a nuestras explicaciones el comportamiento
de los actores que son parte de ellas. De hecho, son ellos, más que la estructura
de la red por sí misma, los que afectan el resultado de las políticas. La estructura
de la red resulta relevante porque prescribe los asuntos que son discutidos,
como deben ser tratados, posee un conjunto distintivo de reglas y contiene imperativos
organizacionales. Pero los actores son quiénes con sus opciones estratégicas
interpretan, construyen y reconstruyen las redes. Vayamos, por tanto, a identificar
cuáles son las propiedades estructurales que condicionan los comportamientos
de los actores en razón de su posición en la red y, por tanto, su poder negociador.
El principio más relevante que guía
el nivel de análisis posicional en la red es la
Centralidad. Un principio que hace referencia al punto de la red en el cual se concentra
el mayor número de recursos, funciones y competencias. Éste es el referente
a partir del cuál se ordenan los siguientes tipos de actores en la red:
1.- Actores Centrales, son aquellos situados en el centro
de decisión de la red. Estos actores participan día a día en las discusiones
políticas y, a través de su relación simbiótica, en la definición directa de
los resultados.
2.- Actores Intermedios, a pesar de no situarse en el centro de la red, consiguen
influir en él de forma discontinua a través de sus alianzas. De hecho, los actores
intermedios acceden al centro gracias a la sanción de los actores y, por ello,
aceptan sus reglas.
3.- Actores Periféricos, situados en las zonas más distantes de la red, raramente
consiguen influenciar en el centro. Esta marginalidad les aleja del consenso,
lo que genera oportunidades para que puedan llegar a amenazarlo.
El Intermediarismo o posición a medio camino entre dos actores que ocupa
un determinado actor sería otro tipo de centralidad en la medida que ocupa una
posición privilegiada desde las que controlar sus interacciones y, por tanto,
teniendo poder sobre ciertos caminos de interacción. Otro de los principios
a destacar que guía el análisis posicional de los
actores en la red política es el conocido como Equivalencia
Estructural.
Este principio identifica actores que tienen pautas de relación similares al
interior de la red y que, por tanto, son actores que son sustituibles entre
sí.
Una vez alcanzado
este punto, vamos a proceder a explorar algunos de los rasgos principales
del funcionamiento de las redes políticas a partir de la interacción entre
sus propiedades estructurales y sus actores. En este propósito resulta especialmente
interesante la aproximación de George Tsebelis(1990) a los juegos
políticos entrelazados. Y es que la complejidad de concebir la política a
través de los lentes que provee el enfoque de las redes políticas es la existencia
de actores que deben enfrentar simultáneamente una amplia variedad de interacciones
con los otros miembros de la red. Lo que les obliga a trascender en sus cálculos
hacia la lógica de un doble juego donde la opción que puede parecer racional
en uno de ellos puede resultar irracional en el otro. A ello se suma el hecho
que los juegos al producirse simultáneamente de acuerdo, en ocasiones, a reglas
contradictorias, modifican las funciones de utilidad de los actores. Bajo
estas premisas, son tres los principios que parecen articular el funcionamiento
y evolución de las redes políticas.
·
La Mutua Dependencia. La existencia de una percepción
de mutua dependencia entre todos los actores que son parte de una red política
mediatiza todas las interacciones que se producen en ella al llevarles a autoimponerse
ciertas limitaciones en su intento de maximizar sus preferencias. En otras palabras,
y dado que el bien prioritario será siempre la preservación de la red, los actores
optaran por aplicar la regla del maximin según
la cuál se elige la opción como máxima recompensa mínima [9].
Pero además, y dado que existe una alta probabilidad de que los actores vuelvan
a encontrarse a lo largo del tiempo, a ninguno de ellos les interesa romper
unilateralmente la cooperación porque los pagos que obtendrían por ello serían
menores que aquellos que lograrían en el medio y largo plazo manteniendo la
cooperación. Veamos por qué sucede así. Considérese un juego que consta de dos
momentos o “nodos”. En el primer nodo el Jugador n. 1 (J 1) debe decidir si
deposita su confianza en el Jugador n. 2 (J 2). Más tarde, si el J 1 decide
confiar en el J 2, este último tiene que decidir si va a cumplir su parte del
trato o va a traicionar la confianza depositada en él. Si el juego discurre
en una sola ronda y los pagos son los que aparecen en el gráfico, resulta obvio
que al J2 nunca le va interesar cooperar ya que la estructura de pagos incentiva
la traición. Sin embargo, si J1 y J2 interactúan repetidamente a lo largo del
tiempo en razón de la relación de interdependencia existente entre ellos, la
cooperación se convertirá en la estrategia dominante ya que, asumiendo que el
factor de descuento es suficientemente alto, la suma descontada de los pagos
que obtiene en cada ronda terminará superando fácilmente el pago que obtenía
por la traición (2) [10] . Ahora bien,
en un escenario de gran incertidumbre, como el que se da en el tipo de red política
que hemos reconocido como Red Temática, gran parte de estos planteamientos
pueden venirse abajo ya que el factor de descuento se sitúa en un nivel tan
bajo que incentiva que el J2 pueda querer el máximo de pagos en la primera ronda
ante la inseguridad sobre lo que pasará en el futuro. Si la red no desaparece
y en este escenario de incertidumbre se mantienen las soluciones cooperativas
sólo puede llegar a explicarse recurriendo a la existencia de otros factores
que intervienen modelando la racionalidad de los jugadores. Así, por ejemplo,
debemos considerar que por razones ideológicas, morales o altruistas, uno de
los jugadores opte por invertir recursos en generar un capital de confianza
en la relación, aunque esto pueda suponer que sea traicionado y, por tanto,
no recibir pagos en las primeras rondas.
JUEGO DE LA CONFIANZA
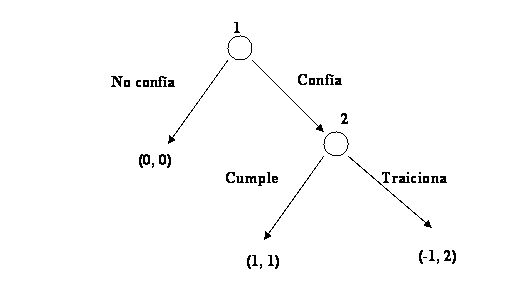
Hasta
el momento hemos asumido que los jugadores involucrados en el intercambio cuentan
con un poder estructural idéntico en la red. Esto es, ocupan posiciones equivalentes
al interior de la red política con relación al centro de la misma. Sin embargo,
los términos de la relación cambian sustancialmente si partimos de la existencia
de un poder estructural asimétrico. Como resulta obvio, la aversión de un Actor
Central a desentenderse de las promesas realizadas a un Actor Intermedio o a
un Actor Periférico será muy baja si no consigue sus primeras
opciones ya que sabe que, más allá de cuál sea su opción (Cumplir
o Traicionar) resulta muy probable que éstos se vean obligados a volver
a interlocutor con él para tratar de solucionar sus problemas. Esta situación
se acentúa en aquellas redes en las que el Actor Central mantiene unas relaciones
de carácter exclusivo, individualizado y particularizado con el resto de los
actores ya que inhibe la posibilidad de que opten por coaligarse en estructuras
desde las que poder revertir las asimetrías en el reparto de poder. La fragmentación
del proceso de toma de decisiones en razón de temas o sectores o la forma en
que se estructuran las relaciones entre el gobierno y sus interlocutores determina
los flujos de información y, por tanto, condiciones esenciales para la formación
de coaliciones como son la percepción de intereses comunes o la generación de
lazos de confianza. En esta línea, debemos convenir que será mucho más probable
que aparezcan coaliciones entre actores intermedios y periféricos que amenacen
el poder de los actores centrales en aquellas redes políticas que se aproximen
al tipo de Red Temática que al de Comunidad Política.
Esto es así, principalmente, porque las constricciones establecidos desde el
centro a los flujos de información son mucho mayores en este último tipo.
·
La Intermediación como Atributo de Poder. Tal
y como señalábamos anteriormente, la idea de red política ha ido ganando adeptos
en la Ciencia Política en la medida que resulta cada vez más ostensible la fragmentación
del escenario político. Por esta razón, no puede resultar extraño que la mayoría
de la literatura especializada haya puesto el acento en la concepción de las
redes políticas como subsistemas cerrados que cuentan con amplios niveles de
autogobierno. Un énfasis que, a nuestro juicio, obvia las mejores potencialidades
del enfoque de las redes para repensar la realidad política desde nuevos parámetros
al dejar de lado el entrelazamiento entre las distintas redes. Y es que ya sea
por la acción voluntarista de los actores o de las
coaliciones dominantes al interior de cada red política o por la propia inercia
expansiva propia de la lógica de funcionamiento de las redes, lo cierto es que
las distintas redes tienden a superponerse y vincularse entre sí condicionándose
mutuamente. Lo que permite visualizar en un marco amplio una nueva forma de
entender la gobernabilidad en las sociedades democráticas. Dentro de este nuevo
marco en el que el poder de los actores políticos depende cada vez menos de
sus atributos personales y más de su capacidad de gestión de relaciones, la
posibilidad de ejercer la intermediación entre diferentes redes políticas entrelazadas
entre sí aparece como un valor en alza. Esta situación puede ser claramente
ejemplarizada en los procesos de transnacionalización de la política, en donde el Estado aprovecha
su condición de actor con una posición preponderante entre la red política doméstica
y la nueva red política internacional para afianzar su centralidad en la primera
y fortalecer su posición negociadora en la segunda. Esto sucede así por qué
ni sus interlocutores domésticos, ni sus interlocutores internacionales pueden
cerciorarse ex ante de la veracidad de sus amenazas y promesas ya que
se encuentran fundadas en la información a la que el Estado sólo tiene acceso
en razón de su participación en ambas redes.
·
Impredecibilidad
en el Cambio de las Reglas del Juego. Las reglas del juego que
estructuran las interacciones al interior de las redes políticas no son inmutables.
Por el contrario, se encuentran en permanente proceso de interpretación y reconstrucción.
A ello contribuye, en primer lugar, las consecuencias no deliberadas de las
decisiones de los distintos actores de la red política. En su intento por maximizar
sus preferencias, los individuos pueden terminar eludiendo el cumplimiento de
determinadas reglas del juego que suponen una traba a este propósito. El ejemplo
más claro de esta situación es el de los automovilistas que repetidamente evaden
el cumplimiento de ciertas normas de tráfico, dada la percepción de que su observancia
no contribuye en nada a su seguridad. Cuando la norma llega a no ser respetada
por la mayoría de automovilistas acabará siendo eliminada dada su falta de eficacia
real. En el plano de la política, esta situación puede ejemplificarse en la
trasgresión que los candidatos involucrados en unas determinadas elecciones
hacen de aquellas normas de comportamiento surgidas del consenso y que estructuran
el proceso. Seria el caso del uso de determinada información que transciende
la contingencia política o la utilización de un determinado lenguaje. Como
puede comprobarse, en ambos casos nos estamos refiriendo a normas de menores
o de carácter consuetudinario que, por tanto, no cuenta detrás de ellas con
un fuerte sistema de sanciones que asegure su cumplimiento. El cambio de las
reglas del juego de mayor jerarquía exige una premeditación por parte de los
actores de la red. Lo que nunca será fácil porque siempre encontraran opositores
al cambio ya sea porque consideran que puede perjudicar directamente sus intereses
o porque perciben en él grandes dosis de incertidumbre. Y es que, como apunta
Pierson (2002), las características propias de la
institucionalidad política, a diferencia de lo que puede ser la institucionalidad
económica, genera grandes dificultades para el cambio. La primera de estas características
es la complejidad y opacidad de la política. Más allá de las fallas de funcionamiento
atribuibles a los mercados, los precios aparecen como un indicador claro y mesurable
que permite evaluar el desempeño de sus instituciones. Es, por tanto, la variación
de los precios el principal catalizador de las decisiones y acciones adoptadas
por actores presentes en los mercados enfocados a cambiar la institucionalidad.
En la escena política la situación es bastante más complicada. En ausencia de
un indicador clarificador como los precios, resulta bastante difícil generar
consensos en torno al desempeño de sus instituciones y, como resultado de ello,
la conveniencia o no de cambiarlas. Más aún, si tomamos en cuenta que detrás
de las actuaciones de los actores políticos se encuentra una amplia gama de
objetivos y, por tanto, son muchos y muy variados los criterios que se utilizan
para evaluar el desempeño institucional en la política. En segundo lugar, la
densidad de las instituciones políticas. Una densidad que viene determinada,
a diferencia de lo que ocurre en el mundo de los negocios, por la naturaleza
colectiva de la acción política. A lo que se debe añadir el efecto del engranaje
legal que vincula a las distintas instituciones políticas dentro de una estructura
formal y jerarquizada. Finalmente, lo que son los tiempos de funcionamiento
en la política. En particular, de la preferencia por las estrategias cortoplacistas
que guían las decisiones y actuaciones de los principales agentes del cambio
en la institucionalidad política, los actores políticos. Lo que inhibe la creación
de incentivos para que se invierta a largo plazo, como lo requiere la reforma
de la institucionalidad política. Por todo ello, y a pesar de que pueda existir
un número de actores en la red que hayan constatado lo desventajoso que resulta
el marco institucional vigente, la tendencia mayoritaria será a mostrarse conservadores
y, como mucho, tratar de impulsar adaptaciones marginales. Además, la extensa
distribución del poder entre los actores de poder limita la capacidad de los
Actores Centrales para forzar a los demás a cooperar en el cambio de las reglas
del juego y en la consolidación de estos cambios. Todo ello pone en entredicho
las posibilidades del cambio planificado al interior de las redes políticas
y acentúa la impredicibilidad del proceso.
A Modo de Conclusión
Iniciábamos
este artículo haciendo un alegato sobre las debilidades de la Ciencia Política
para desarrollar una base teórica propia desde la que construir explicaciones
validas en sus diversos dominios. Un situación que la convierte en una disciplina
extremadamente vulnerable en un escenario de cambios como el que plantea la
revolución de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y, en particular, el Internet en la esfera de “lo político”.
Desde la actitud más reflexiva del autor que alcanza la etapa conclusiva de
su trabajo, puedo considerar que hubo ciertos excesos al inicio del artículo
en el intento por atraer la atención del lector y probablemente la situación
no sea tan sombría para nuestra disciplina. De hecho, algunas de las patologías
que arrastra la Ciencia Política contemporánea desde su aparición están en la
actualidad siendo superadas gracias al aporte de una nueva generación de cientistas
políticos que se distinguen por una actitud más crítica y más proactiva
en la delimitación de espacios propios para la reflexión política. Pero al margen
de cuál es la capacidad actual de la Ciencia Política para generar categorías
explicativas estables, lo que he intentado poner de manifiesto en este artículo
es la necesidad de reconsiderar el utillaje conceptual, teórico y metodológico
de la disciplina a la luz de los cambios que impulsa la Sociedad de la Información.
Hace algunos años, Robert O. Keohane (2001), en su condición de presidente de la American Political Science Association, defendía que
en la actualidad las lentes del cientista político,
más allá de su ámbito de estudio, debían estar mediatizadas por la existencia
de una escenario políticos aceleradamente globalizado y en que todos sus partes
mayores niveles de interdependencia. En los mismos términos, creemos estas nuevas
lentes del cientista política no estarán completas
sino integran como premisa las variables derivadas del nuevo escenario político
que pauta la Sociedad de la Información.
Referencias Bibliográficas
Becker,
Gary (1976), The Economic Approach to Human Behavior,
Chicago: University of Chicago
Castells,
Manuel (2001), La Galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, empresa y
sociedad, Barcelona: Edit. Areté.
Hernes, Guy (1992) “We are smarter than we think” en Rationality and Society,
4
Kahneman, Daniel y Amos Tversky (1979), “Prospect
theory: An analysis of decision under risk”, Econometrica n.47.
Keohane, Robert O. (2001), “Governance in a Partially Globalizad
World” en American Political Science Review, vol. 95/ n.1
Maoz, Zeev
(1990), National Choices And International Processes, Cambridge: Cambridge
University Press.
March,
James y Johan Olsen (1976), Ambiguity and Choice in Organization. Bergen:
Universitetsforlaget.
Pérez-Díaz,
Victor (1997), La esfera pública y la sociedad
civil, Madrid: Taurus.
Pierson,
Paul (2000), “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics”
en American Political Science Review, vol.94/2.
Porras,
Jose Ignacio (2003), “De Internet, la sociedad red
y la política. La emergencia de la gobernabilidad digital” en Revista Polis
vol.1 /n.4.
Swedberg, Richard (1990), Economic and Sociology. Princenton: Princenton University Press.
Tsebelis, George (1990), Nested Games. Rational Choice in Comparative Politics,
Los Angeles: UCLA Press.